Pescador
Un pescador de La Reforma libera una tortuga marina en la Bahía Santa María, evidenciando el éxito de los programas de educación ambiental y capacitación en la promoción de la conservación de estas especies.
En distintas costas del Golfo de California, las comunidades enfrentan la pérdida de recursos marinos y las consecuencias del cambio climático con organización, conocimiento ancestral y trabajo colectivo. Estos relatos muestran cómo, desde la pesca artesanal hasta la acuicultura, la educación y el turismo responsable, la gente local está encontrando formas de sostener su vida y proteger el mar. Son historias que revelan la otra cara de la conservación: la que se construye desde abajo.
En el corazón de la Bahía Santa María, un grupo de mujeres pescadoras rompe barreras de género y lidera un proyecto de ostricultura sostenible que no solo genera ingresos, sino que también revitaliza uno de los humedales más importantes del Golfo de California, amenazado por la contaminación y la violencia.
Por Raquel Zapien
Todavía no amanece. En la orilla del mar, seis mujeres esperan con el agua a la cintura. Suben a la panga y se adentran en la bahía Santa María en Angostura, Sinaloa. Ahí, con cepillos en mano, limpian las bolsas donde crecen ostiones para que la arena no tape los agujeros y así puedan alimentarse. Solo se escucha el roce del cepillo contra la malla. Una y otra vez. Así todos los días. Hasta que las larvas crezcan con el vaivén de las mareas y requieran menos cuidados. Mientras tanto, algunas noches acamparán junto a las crías y al murmullo del suave oleaje.
Ellas integran la Cooperativa Leonor Cuadras Cuadras, la primera conformada únicamente por mujeres en el pueblo pesquero de La Reforma, a menos de una hora de Culiacán: Magdalena Burgos Cuadras, Nora Celma González García, María Evelia Sauceda Sánchez, Carmen Alicia y Teresita de Jesús Camacho Camacho.
Hasta hace apenas dos años, a ellas no se les permitía formar parte de las cooperativas. Podían acompañar a sus esposos en la captura de camarón o salir solas, sin respaldo, pero no figuraban como socias ni tenían voz en las decisiones. Hoy cultivan ostiones no solo para generar ingresos durante las vedas, cuando el camarón y la jaiba dejan de dar sustento, sino también para limpiar la Bahía Santa María, un humedal vital del Golfo de California amenazado por la contaminación y la sobrepesca.

En el amanecer sobre Bahía Santa María, Sinaloa, el mar en calma enmarca la zona ostrícola de la Isla "El Espíritu", donde se observan las líneas con sacos de ostión suspendidos. Este lugar, parte del puerto de La Reforma—históricamente vibrante por su actividad pesquera—hoy refleja una menor afluencia y un aire de desolación, consecuencia de los episodios de violencia que han impactado la región.
Foto: Ramón Eduardo Hernández Montoya
Eligieron llamarse Leonor Cuadras Cuadras, en honor a una pescadora que salió al mar en tiempos en que a las mujeres se les cerraban las puertas. “Mi mamá y mis tías eran pescadoras. En ese entonces no las querían en las cooperativas porque eran mujeres, pero sí trabajaban igual que un hombre”, recuerda Magdalena Burgos Cuadras, presidenta de la organización. Nombrar a la cooperativa como su madre fue un acto de reconocimiento. Un homenaje a quien, al adelantarse en un oficio bloqueado para ellas, abrió el camino a las siguientes generaciones.
A fuerza de hornear y vender cientos de coricos, panelas y bizcotelas, lograron reunir los catorce mil pesos que el notario les cobró para formalizar la constitución de la cooperativa. Las tradicionales galletitas sinaloenses, vendidas a diez pesos por bolsa, se convirtieron en el motor de una causa colectiva.
Pero ¿cómo llegaron a este punto? Durante años, la comunidad de La Reforma comenzó a renovarse a sí misma mediante talleres de liderazgo, gestión ambiental y emprendimiento. Cerca de 80 hombres y mujeres pasaron por esas capacitaciones impulsadas por la organización Sociedad en Acción de Sinaloa (Sucede), que desde hace ocho años trabaja en la zona con una estrategia de intervención social y ambiental. En una localidad de apenas 6 mil 600 habitantes, casi una cuarta parte (mil 800) participó en esas dinámicas que abordaban no solo la conservación de la bahía, sino también el bienestar, la equidad y la justicia social.

El equipo de Sociedad en Acción de Sinaloa (Sucede), organización dedicada a la restauración de la Bahía Santa María, trabaja para mejorar las condiciones ambientales y apoyar a las comunidades pesqueras locales. De izquierda a derecha: Alejandra Valenzuela, Ramón Eduardo Hernández Montoya, María Guadalupe López Gutiérrez, Isabel Mendoza, Areli Coronado y Víctor Manuel Meza Castro.
Foto: Eunice Adorno
Fue en ese terreno donde germinó la idea de formar una cooperativa de ostricultura. “A las mujeres no les querían dar oportunidades; entonces nosotros nos metimos a Sucede”, relata Magdalena, más conocida como Chita Burgos. “Nos metimos a un curso de reconciliación y perdón; ya de ahí nos juntamos todas y tuvimos esa “espinita” de sacar una cooperativa, con equidad de género”. La asociación les ofreció asesoría legal, mientras que la empresa Santa María Sea Food las capacitó en el cultivo de ostiones.
El trabajo comunitario fue, en realidad, el primer paso hacia el cambio. En 2023 recibieron el acta constitutiva y comenzaron su primera siembra: 3,5 millones de ostiones que cuidaron hasta que maduraran para Santa María Sea Food. La compañía les entregó larvas, las capacitó y les pagó cincuenta centavos por cada ostra. Más que un ingreso, aquella experiencia les dio confianza porque comprobaron que podían producir a gran escala y sostener su propio proyecto.
La cooperativa Leonor Cuadras Cuadras pone en práctica algunos de los pilares propuestos dentro de las Áreas de Prosperidad Marina (APpMs): organizó su economía en torno al ostión; generó fuentes de empleo durante las vedas de camarón y jaiba, las principales pesquerías ribereñas de la localidad, y al mismo tiempo contribuyó a regenerar el humedal.
En 2024 sembraron otro millón de semillas de ostión en el área de cultivo instalada en la Isla Espíritu. No lo hicieron para venderlo, sino como parte de una estrategia complementaria de restauración. Estos moluscos filtradores, al crecer, ayudan a limpiar el agua de la bahía para favorecer el desarrollo de otras especies y hacerla más productiva, con la vista puesta en el futuro. “Eso es lo que queremos nosotros: ayudar al medio ambiente y a las aguas a que estén más limpias”, dice Chita Burgos.

Entre los manglares de la Isla "El Espíritu", en Bahía Santa María, Sinaloa, se alza el letrero de la Cooperativa Ostrícola Leonor Cuadras Cuadras, la primera conformada exclusivamente por mujeres pescadoras en el estado. A un lado se encuentra la pequeña panga Ángela, utilizada para recorrer las líneas de cultivo de ostión, reflejo del compromiso de estas mujeres con la ostricultura sostenible y la conservación de su entorno.
Foto: Ramón Eduardo Hernández Montoya
Lo saben: la comunidad depende de la bahía para sobrevivir. Y la bahía depende de la comunidad para conservar sus manglares, islas, islotes, dunas y lagunas costeras, que se extienden por 67 mil hectáreas en los municipios de Navolato, Angostura y Guasave.
En La Reforma, un pueblo que vive principalmente de la pesca, las integrantes de la Cooperativa Leonor Cuadras Cuadras marcan el rumbo de la conservación. En apenas seis años, pasaron de no ser tomadas en cuenta a liderar el cuidado de la Bahía Santa María, declarada área natural protegida en agosto de 2001.
En agosto de 2025, las mujeres de la cooperativa volvieron a batir harina de maíz y de trigo, como lo hacían sus madres y abuelas, para hornear galletas y empanadas, al no haber trabajo ni en tierra ni en mar. El camarón estaba en veda y la captura de jaiba apenas deja algo; el precio lleva años estancado, pero el diésel no ha dejado de subir.
Ellas y su comunidad buscan formas de subsistir en un contexto marcado por la inseguridad, que impide subirse a una lancha o incluso caminar por las calles sin miedo. Desde que la violencia asociada al narcotráfico estalló en Sinaloa, en septiembre de 2024, todo cambió. Balaceras, desapariciones, secuestros... En La Reforma, las familias saben que cualquier jornada puede interrumpirse por un nuevo hecho de violencia y que la vida cotidiana depende de que “la situación se calme”.
Por eso, en los últimos dos meses tampoco han regresado al campo ostrícola para trabajar; los ostiones se han quedado solos.
Los inversionistas interesados en contratar a la cooperativa tampoco han vuelto; están esperando que las condiciones de seguridad mejoren para retomar el trato comercial y que la producción continúe.
En medio de esta incertidumbre, las mujeres se aferran a lo que tienen: sus manos, sus recetas, su comunidad. Los tamales se suman a la lista de actividades en busca de ingresos extra. "Somos unas guerreras", dice Chita Burgos entre risas, aunque lo dice en serio.
Ella y sus compañeras no pierden la esperanza de que la violencia ceda a los reclamos de paz y que pronto puedan reincorporarse a la pesca de pequeña escala, que a nivel mundial emplea al 90% de las mujeres del sector pesquero, de acuerdo con una investigación publicada en la revista Nature.
Mientras llega ese momento, tratan de adaptarse y de mantener una actitud positiva, sobre todo después de que el pasado 26 de agosto recibieron su propia lancha de motor a través de un programa estatal de apoyo que cubre la mitad del costo. La cooperativa pagó 140 mil pesos que obtuvo de su primera venta de ostión.
Sus pasos, uno tras otro, han ido tejiendo los pilares que sostienen las Áreas de Prosperidad Marina. Primero, la participación comunitaria a través de talleres, organización y autonomía para alzar la voz y decidir. Después, el desarrollo de capacidades y de gobernanza, con capacitaciones, respaldo legal y alianzas que les dieron fuerza. Y aunque falta camino por recorrer, como consolidar marcos claros de gobernanza local, mecanismos para resolver conflictos e infraestructura para diversificar ingresos (como con el ecoturismo), ellas ya comenzaron a escribir otra historia: una en la que el futuro de la bahía y el de la comunidad laten al mismo ritmo.
En las aguas de la bahía Santa María también navegan otras esperanzas: pangas que no van a pescar camarón, sino a mostrar aves, islas y tortugas marinas, como si en cada especie hubiera un recordatorio de lo que aún queda por cuidar.
La Reforma es reconocida por tener el campo pesquero más grande de México y por distribuir camarones azules, los de mayor valor comercial. Pero cuando las vedas de camarón y la jaiba coinciden, la bahía queda casi en silencio: las pangas escasean y el trabajo se reduce al mínimo. Fue entonces cuando Adalberto García Domínguez y un grupo de hombres y mujeres decidieron abrir otra puerta: una cooperativa de ecoturismo y pesca deportiva que ofrece paseos por la Bahía Santa María, sitio de alimentación y descanso de más de 500 mil aves playeras y de miles de aves acuáticas.

El malecón de La Reforma, engalanado con una escultura de ave, celebra la riqueza ornitológica de la Bahía Santa María. Esta región, hogar de miles de aves migratorias, presenta un vasto potencial para el ecoturismo sostenible.
Foto: Eunice Adorno
La llamaron Brianta del Pacífico, en honor a la barnacla canadiense, ese ganso migratorio que todos los inviernos llega desde Canadá y que, en popularidad, compite con el bobo de patas azules, especie nativa que eligió estas islas como una de sus tres áreas de anidación en el mundo. En ella participan ocho mujeres y 16 hombres de la comunidad.
Desde su lancha, Adalberto comparte lo que sabe sobre las aves, habla del valor del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y comparte sus propias vivencias en la conservación de las tortugas marinas.
De ellas habla con un respeto especial. “Han cruzado muchos, infinidad de miles de problemas”, dice. “Entonces, siento que estamos identificados con ellas. Yo me he puesto a pensar qué tanto han visto esos animales en el mar, qué es lo que miran que nosotros no hemos visto. Me llaman mucho la atención y las admiro por ser guerreras en el ecosistema. Nosotros tenemos que aprender de ellas”.
El pescador de La Reforma forma parte de la Red de Monitoreo de Tortugas Marinas del Grupo Tortuguero de las Californias y de la Red Tortuguera de Sinaloa (Retos), esfuerzos de conservación que recopilan datos sobre migración, anidación y amenazas para proteger a estas especies. Con el apoyo del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIDIIR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Sucede, aprendió a colocar placas y transmisores satelitales en las tortugas que entran a la bahía a alimentarse, además de medir sus caparazones y entregar los registros a la comunidad científica.

Un pescador de La Reforma repara sus redes. La inactividad en la Bahía Santa María, marcada por la veda y la inseguridad, obliga a muchos a la espera en tierra firme antes de poder regresar al mar.
Foto: Eunice Adorno
Ese mismo compromiso lo lleva a las aulas. En las escuelas primarias de la comunidad, Adalberto se sienta frente a niñas y niños para contarles lo que ha aprendido del mar, mientras que las mujeres de la cooperativa y los jóvenes voluntarios suman sus voces en programas de educación ambiental. Así, poco a poco, cada generación comienza a ver la bahía como un lugar de trabajo y como un territorio donde la prosperidad depende de cuidar lo que les da vida.
Brianta del Pacífico recuerda que el mar da trabajo y también enseña. Cada paseo, cada tortuga marcada y cada ave nombrada son lecciones que la comunidad convierte en fuerza colectiva. En La Reforma lo saben: el futuro no depende de lo que se pesca o se cultiva, sino de cuidar lo que hace posible la vida en la bahía. Y en ese vaivén, entre ostiones, aves y tortugas, la comunidad ha encontrado un embrión que la mantiene a flote.
Desde Punta Chueca, en la costa sonorense, un pueblo que estuvo al borde de la extinción, se ha convertido en un referente de cómo la sabiduría ancestral, la ciencia contemporánea y las organizaciones civiles pueden unirse para proteger el territorio y reconstruir la relación entre el mar y quienes lo habitan.
Por Iván Carrillo
Las palabras resultan ininteligibles, pero el canto es melodioso, profundo. Valentina Torres Molina lo resguarda como parte de una tradición que se niega a extinguirse. En Punta Chueca, Sonora, la arena se funde con el horizonte marino y el aire quema sobre las piedras. En verano, el termómetro supera los 40 grados. En el horizonte emerge la Isla Tiburón, la más grande de México, territorio Comca'ac desde antes de que existieran registros escritos.

Valentina Torres observa la Isla Tiburón, la más grande de México y parte del territorio de la comunidad Comca'ac. La isla es un pilar geográfico y cultural para este pueblo.
Foto: Eunice Adorno
La voz de Valentina tiene un ritmo antiguo. Narra la travesía de un hombre que se enfrenta a las corrientes marinas e invoca la palabra para calmar el viento y regresar a salvo a casa. El origen del relato se pierde en el pasado de este pueblo anfibio, nómada del desierto y pescador por destino. Valentina viste de negro. Un velo cubre su cabeza. Sus ojos, oscuros y serenos, miran fijo. Habla sin prisa. Representa a la mujer, la resistencia y la memoria. Sus palabras evocan el tiempo en que un tsunami convirtió a los gigantes en todos los seres vivos actuales. Así comenzó su gente, dice.
La historia de los Comca'ac o seris está moldeada por el calor y la escasez del desierto. Su relación con el territorio no fue de dominio, sino de entendimiento. Ese legado —la lengua, los cantos, la herbolaria, la astronomía, el conocimiento de las mareas y los ciclos del mar— constituye hoy el eje de su supervivencia. Es el punto donde el conocimiento ancestral dialoga con el occidental para reinventar la conservación.
Pero la resistencia tiene su costo. Los Comca'ac enfrentan hoy un paisaje de amenazas: pesquerías colapsadas, turismo descontrolado, contaminación, pérdida de la lengua y de los vínculos con su propio territorio. A la pobreza y al olvido se suman décadas de abandono institucional.
Pero incluso en el desamparo, el canto de Valentina persiste: su voz une pasado y presente, una advertencia de que la conservación no se decreta.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) reconoce que el conocimiento indígena y local es fundamental para la adaptación al cambio climático y el desarrollo resiliente. Esa premisa se refleja en experiencias de conservación que combinan la ciencia con los saberes heredados de las comunidades costeras, situando a las personas en el centro de la gestión ambiental.
Punta Chueca podría sumarse a esa corriente. Los esfuerzos por integrar el conocimiento Comca'ac con la ciencia moderna apuntan al mismo horizonte que inspira el concepto de Áreas de Prosperidad Marina: territorios donde la conservación se convierte en una herramienta de desarrollo.
“Nosotros hemos sido conservacionistas antes de saberlo”, dice Aaron Asael Barnett, joven líder de la comunidad. “Nuestros abuelos ya eran naturalistas y practicaban, de forma inconsciente, esta filosofía de tomar solo lo necesario”.

El paisaje desértico se encuentra con el mar en el territorio Comca'ac, ilustrando la singularidad de este "pueblo anfibio" cuya cultura se ha forjado entre ambos ecosistemas.
Foto: Iván Carrillo
La historia Comca'ac está hecha de resistencia. Desde la llegada de los europeos, evangelizarlos resultó imposible: entre 1678 y 1772 se establecieron misiones que terminaron por ser abandonadas o destruidas. Los seris, como se les llamó entonces, rechazaron el sedentarismo, la agricultura y la ganadería, prácticas ajenas a su tradición y difíciles de sostener en un desierto árido.
La colonia y el siglo XIX fueron implacables: epidemias, campañas militares, deportaciones y mestizaje diezmaron a la población hasta que, en el siglo XX, apenas un grupo integrado por los remanentes de las comunidades originales mantuvo en pie la defensa de su autonomía cultural.
Luis Moreno, sociólogo y coordinador del programa de colaboración con comunidades indígenas del Centro de Estudios Culturales y Ecológicos de Bahía Kino de Prescott College, lo resume así: “La resistencia se debe a un conocimiento profundo del entorno, de la historia y del pasado, transmitido por los antepasados y los abuelos”. Lo confirman los líderes Comca'ac, quienes se asumen guardianes de un linaje milenario en el que lo ancestral y lo occidental no están en niveles distintos, sino que se complementan y caminan en el mismo plano.

Un líder de la comunidad Comca'ac muestra las líneas que se dibujan simbólicamente en el rostro durante las celebraciones del año nuevo, el Haaco Camaast. Este ritual ancestral conecta a la comunidad con su herencia cultural.
Foto: Iván Carrillo
Esa visión de continuidad entre tradición y modernidad se convirtió en el cimiento de los proyectos que surgirían después.
La memoria forjada en siglos de adversidad se ha renovado ante nuevas formas de amenaza. Los Comca'ac viven en una tensión constante entre el pasado que defienden y el presente que los arrincona. Las aguas que durante generaciones fueron fuente de vida comienzan a agotarse. Los pescadores del Canal del Infiernillo repiten con resignación que cada año capturan menos, con más esfuerzo. La pesquería de jaiba, alguna vez abundante, se ha desplomado y la sobreexplotación ha alterado el equilibrio del ecosistema.
La pesca ilegal y el furtivismo han minado los intentos de control. En la zona de exclusividad pesquera, operan barcos ajenos a la comunidad y las redes abandonadas, los residuos en los manglares y la basura acumulada en los esteros son testigos de una vigilancia insuficiente. Como advierte Humberto Romero, uno de los líderes de la comunidad, “el furtivismo es lo que hace disminuir muy rápidamente las poblaciones tanto en la tierra como en el fondo marino”. A ello se suma una realidad más amarga: el territorio Comca'ac, como otras regiones de México, ha sido atravesado por rachas de violencia, el narcotráfico y los conflictos con la pesca industrial. Escenarios en los que la supervivencia exige tanto resistencia como prudencia.
Y el cambio climático agrava todo. Las alteraciones en la temperatura del agua, la contaminación y la pérdida de biodiversidad afectan la base misma de la subsistencia. Pero la herida más profunda posiblemente está en la memoria. La pérdida acelerada de la lengua y del conocimiento tradicional amenaza con romper el tejido que une a las generaciones. Los ancianos temen que, si los jóvenes dejan de aprender los nombres de las especies y el conocimiento de las mareas, también se perderá la forma de entender y de cuidar su mundo.

La pesca es el principal pilar económico para los indígenas Comca'ac en Punta Chueca, generando ingresos familiares y comunitarios. Su subsistencia directa y el comercio local/regional dependen de la captura de especies como caracol púrpura, callo de hacha, tiburón, chano, jaiba, camarón, sierra y otros peces de escama.
Foto: Eunice Adorno
Las cifras globales dimensionan la gravedad: las tasas actuales de extinción son 114 veces mayores que las tasas naturales históricas de los vertebrados, según los cálculos más conservadores. Se estima que actualmente hay un declive en las reservas pesqueras: las tendencias preocupantes incluyen el aumento de la explotación insostenible de las reservas de peces, que pasó del 10% en 1974 al 35.4% en 2019, un proceso de pérdida que avanza de la mano con la erosión cultural.
La ciencia ha comprobado que la diversidad biológica y la lingüística están profundamente entrelazadas. Según un estudio publicado en 2015 titulado Endangered languages (Rogers y Campbell, 2015), hoy, una lengua se extingue cada tres o cuatro meses y más de 3.100 de las 6.901 lenguas vivas del planeta están en peligro. Cada idioma que se pierde borra una forma de nombrar y de entender la naturaleza.
En los últimos 500 años, se han extinguido al menos 73 géneros de vertebrados, cuando bajo condiciones naturales esto habría tomado unos 18 000 años.
En las últimas décadas, la resistencia se transformó en conciencia y organización. La crisis ecológica del Canal del Infiernillo dejó de verse como una amenaza externa y pasó a ser una fractura interior. “El cambio de actitud nace de la propia gente mientras observa los cambios en el entorno en el que trabaja”, explica Gregory Smart, director asistente de operaciones del Centro de Estudios Culturales y Ecológicos de Bahía Kino de Prescott College.
Los pescadores fueron testigos directos de esa transformación. Pero la presión ecológica no fue la única alarma; los viejos empezaron a notar algo aún más profundo: la pérdida del conocimiento ancestral. Ese temor, de que los jóvenes dejaran de reconocer las plantas, los vientos o las estrellas, marcó el inicio de una nueva etapa liderada por una generación que creció escuchando las historias del desierto, pero también aprendiendo el lenguaje de la ciencia.
“Me siento orgulloso y también con un gran compromiso de ayudar a nuestra comunidad, a nuestro territorio, de buscar una forma de seguir protegiendo. De una manera que podamos conservar parte de nuestra cultura y del conocimiento ancestral”, dice Aaron.
Una transformación así no ocurre de la noche a la mañana. Lorayne Meltzer, directora ejecutiva del Centro de Estudios Culturales y Ecológicos de Bahía Kino de Prescott College, lo ha visto de cerca durante más de dos décadas. Sentada en su oficina, una habitación llena de referencias visuales a la biodiversidad de la zona y a los programas que ella lidera, recuerda que la comunidad “siempre tuvo el don, sabía a dónde quería ir, tenía el conocimiento, pero le faltaba el impulso de hacerlo en acción, de conectar el conocimiento tradicional con la acción”.
Es ahí donde las instituciones juegan su papel, insiste Meltzer, quien afirma que los procesos verdaderamente sostenibles “no se construyen en meses, sino en décadas”. Y eso, añade, es exactamente lo que ha ocurrido en Punta Chueca: una comunidad que pasó de la resistencia a la acción, sin perder su esencia. Un ejemplo es la Escuela Biocultural, una experiencia de aprendizaje que uniría generaciones.
La Escuela Biocultural nació en 1998, impulsada por la ecóloga cultural Laura Monti, el experto en conocimiento etnobiológico Gary Naveen y un grupo de ancianos de la comunidad, entre ellos Nacho Barnett. “Originalmente, era un proyecto para ecólogos”, recuerda Lorayne. “Donde mentores sabios, ancianos de la comunidad, trabajaban junto con biólogos o expertos occidentales”.
El propósito era unir dos lenguajes, el tradicional y el científico, para cuidar el territorio desde la cultura y con herramientas modernas. Con el tiempo, esa visión fue adoptada por las nuevas generaciones. “He aprendido a combinar técnicas de monitoreo de peces, moluscos, tortugas, aves, plantas y geología con el conocimiento tradicional que recibí de mis mayores”, dice Aaron.
Lo que ocurre en esta escuela biocultural es único. Las clases son caminatas por el desierto para identificar plantas, salidas al Canal del Infiernillo para observar corrientes y fauna, registros de datos de campo y sesiones de narración oral. Mentores como Humberto Romero enseñan botánica; René Montaño transmite historias, astronomía y lengua; Valentina Torres Molina rescata cantos tradicionales y artesanías. Es una pedagogía en la que el aprendizaje se entrelaza con el territorio.
“Hay que tratar a la montaña, las plantas y al mar como si fueran parte de tu propio ser”, dice Montaño. Romero lo sintetiza en una idea: “La especie debe ser el jefe, no la gente”.

René Montaño, líder Comca'ac y experto en botánica y astronomía, imparte clases en la Escuela Biocultural. Este proyecto integra el conocimiento ancestral con la ciencia contemporánea para la conservación del territorio.
Foto: Iván Carrillo
Los resultados son visibles. La Escuela Biocultural comenzó a formar una nueva generación de conservacionistas para monitorear aves, tortugas y plantas. Además, ha contribuido a preservar la lengua y las historias. En su versión más reciente, el aula reunió a 30 niñas, niños y jóvenes, quienes participaron en salidas de monitoreo con el Grupo Tortuguero de Punta Chueca, registrando 27 tortugas marinas en el Canal del Infiernillo.
Entre los rostros que acompañan este proceso está Crisol Méndez Medina, directora asistente de programas de conservación del Centro Prescott. Guerrerense, de profundos ojos claros, ha dedicado su vida a comprender las dinámicas de las comunidades pesqueras y a demostrar que la colaboración y la organización son fruto del trabajo conjunto de distintos actores. Para ella, no se trata de idealizar a las comunidades, sino de acompañarlas desde las instituciones para construir estructuras sólidas y sustentables.
“La comunidad es la base y el ingrediente clave, pero necesita del acompañamiento de otros actores: academia, ONG y gobierno, capaces de aportar datos, gestionar leyes y consolidar instrumentos de protección”, resume.

Alissa López Barnett, joven Comca'ac, trabaja con grupos de saneamiento y ecológicos de su comunidad. Su conexión con la Isla Tiburón, la isla más grande de México (1,208 km²), es significativa; este territorio sagrado y cultural es manejado por los Seris en coordinación con autoridades federales desde su declaración como Reserva de la Biósfera y Área de Protección de Flora y Fauna en 1963.
Foto: Eunice Adorno
Los programas han demostrado que la conservación no es un discurso, sino una práctica que se puede contar, pesar y medir. Durante la temporada 2023–2024, esta colaboración se materializó en 13 proyectos comunitarios que involucraron a más de 150 miembros de la comunidad. La planificación fue rigurosa: se realizaron seis talleres con la participación de 72 integrantes para definir las prioridades de gestión del Sitio Ramsar Canal del Infiernillo.
La nueva generación ha aprendido a combinar tanto el saber del viento con los protocolos de monitoreo, el canto de las aves con las fichas científicas, el recuerdo con la medición. Hoy saben cuándo un molusco debe descansar y cuándo puede aprovecharse, y cómo las mareas y las estaciones se cruzan con los ritmos de las especies.
Otras iniciativas se dan a la par en la región. Por ejemplo, el Grupo Tortuguero de Punta Chueca, otra organización de la zona, realizó ocho monitoreos, con 27 registros de tortugas marinas, en el Canal del Infiernillo. Otros grupos, como Coijaac, completaron 52 censos de aves acuáticas en esteros y canales, integrando las observaciones de los ancianos con las herramientas de la biología moderna.
En Bahía de Kino, la recuperación de la Laguna La Cruz, Sitio Ramsar esencial para el equilibrio del ecosistema costero, avanza gracias al trabajo voluntario y organizado de un grupo de pescadores con una renovada conciencia ecológica. En los últimos años, se han impulsado 11 proyectos comunitarios orientados al manejo y la protección del humedal. Entre ellos destaca Padres Unidos, un grupo que ha realizado 24 limpiezas de litorales y costas, con el propósito de resguardar la laguna y fomentar la conciencia ambiental.

Integrantes de Padres Unidos de Bahía Kino visitan la Laguna de la Cruz, un humedal Ramsar esencial para la reproducción de aves, peces e invertebrados de importancia comercial. Este grupo comunitario se dedica a la conservación de la laguna y sus alrededores, enfocándose en la protección de la biodiversidad marina y la vegetación desértica circundante.
Foto: Eunice Adorno
En 2016 se publicó el estudio "The Importance of Indigenous Knowledge in Curbing the Loss of Language and Biodiversity" en la revista BioScience. No era un trabajo de gabinete, sino una crónica entre científicos y conocedores del desierto. El caso Comca'ac fue un ejemplo de cómo el conocimiento ancestral puede ser preciso y vasto.
Por primera vez, la terminología Cmiique Iitom —lengua de los Comca'ac—, se colocó al mismo nivel que la nomenclatura linneana. Jóvenes “paraecólogos” y ancianos participaron como coautores, escribiendo la ciencia con dos alfabetos: el académico y el ancestral. Topónimos como Tosni Iti Ihiiquet (donde los pelícanos tienen su descendencia) para Isla Rasa, confirmados por registros del siglo XIX, evidenciaron la exactitud del conocimiento indígena, incluso cuando las colonias de aves ya han desaparecido.
En otros casos, la mirada Comca'ac guió hallazgos inéditos: poblaciones silvestres de frijol tépari (haap) en rincones remotos de Isla Tiburón o grupos invernales de tortugas marinas que se creían que migraban fuera de la región.
Ese conocimiento ya está clasificado: 291 nombres Comca'ac para plantas y 264 para moluscos. El estudio también recuperó el valor simbólico del relato. Los cantos sobre criaturas marinas y reptiles mitológicos, narrados por mentores como René Montaño y las melodías que Valentina Torres asocia con cada especie, forman parte de un tejido donde la biología y la espiritualidad se confunden.

Helen López Barnett, Yaritza Torres y Alissa López Barnett son jóvenes Comca'ac que se vinculan activamente con programas ecológicos de su comunidad. Su participación es fundamental para la preservación y consolidación de los saberes ambientales, integrándolos con la sabiduría ancestral, garantizando así la continuidad cultural y ecológica de su pueblo.
Foto: Eunice Adorno
El conocimiento tradicional no solo acompaña, sino que a menudo antecede a la ciencia. Así ocurrió con la divergencia de iguanas espinosas entre islas, intuida por los Comca'ac y confirmada posteriormente mediante análisis genéticos. Incluso cuando los relatos y los datos científicos no coinciden, como en el caso del borrego cimarrón de Isla Tiburón, que los registros orales sitúan hace 1500 años, en contraste con la teoría de su introducción en 1975, lo que surge no es una contradicción, sino una nueva pregunta.
El artículo concluye con una advertencia que hoy parece un presagio: “La pérdida de lenguas indígenas es equivalente a la pérdida de bibliotecas enteras de conocimiento ecológico.”
En la década de 1930, los Comca'ac estuvieron al borde de la desaparición: su población se redujo a apenas 200 personas. Hoy, casi un siglo después, son poco más de 1,000. Esa recuperación demográfica camina de la mano de un proceso de reafirmación cultural y de protección territorial. Por ejemplo, en 1975, mediante decreto presidencial, se reconocieron los bienes comunales de Isla Tiburón y del Canal del Infiernillo, y el litoral de la isla se convirtió en zona de exclusividad pesquera.
Poco después se estableció la Zona de Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre de las Islas del Golfo de California. En los años 90, Isla Tiburón y el ejido Desemboque fueron registrados como Unidades de Manejo Ambiental (UMA) por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde destaca el programa de conservación del borrego cimarrón mediante práctica cinegética, con permisos que pueden alcanzar hasta 90 mil dólares por ejemplar.
Más recientemente, el área protegida de las Islas del Golfo de California fue reclasificada como Área de Protección de Flora y Fauna por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y en 2009 el Humedal Canal del Infiernillo y esteros del territorio Comca'ac fueron declarados Sitio Ramsar.
Entre decretos, certificaciones y figuras de protección, el territorio ha ido sumando reconocimientos legales que respaldan lo que sus celebraciones y rituales recuerdan cada año: que su vínculo con la tierra y el mar es tan antiguo como vigente.
Cada 30 de junio, cuando el sol se detiene sobre el horizonte y el paisaje se torna inmóvil por el calor, Punta Chueca y Desemboque celebran el Haaco camaast, el año nuevo Comca'ac. Es un ritual ancestral en el que las mujeres visten trajes multicolores, mientras que los hombres portan amuletos y se pintan el rostro con líneas de colores que atraviesan los pómulos. En el aire flota el aroma del caldo de tortuga, cuyo consumo está permitido aquí por tradición ancestral, y el dulzor del vino de pitaya, fruto que madura justo en esta temporada.

Mujeres Comca'ac, ataviadas con sus trajes de fiesta, participan en la celebración del Haaco Camaast, el año nuevo Comca'ac. Este ritual ancestral, que se celebra cada 30 de junio, reafirma el vínculo cultural y espiritual del pueblo con su territorio y sus tradiciones.
Foto: Iván Carrillo
Los cantos se transmiten a través de altavoces modernos. Las voces de mujeres mayores se expanden por el desierto y el mar, mientras los visitantes de Hermosillo o de Tucson escuchan atentos, buscando reconectar sus vidas urbanas con una espiritualidad que parece nunca haberse extinguido.
Al caer la noche, el viento sopla desde el Canal del Infiernillo y las voces se disuelven en el aire. Ahora es el grupo de rock Hamac Caziim (Fuego Divino) que habita el espacio sonoro, con los retumbos de la batería, los acordes distorsionados de las guitarras eléctricas y sus versos originales en Cmiique Iitom. Una atmósfera que evoca una cultura viva que se adapta a los tiempos actuales sin abandonar la tradición. El canto de Valentina vuelve entonces a mi memoria, milenario y vigente a la vez, con su relato de la travesía de un hombre que lucha contra las corrientes para regresar a casa. Una metáfora de este pueblo que ha aprendido a remar contra el olvido, a invocar la palabra y a volver, una y otra vez, a su origen.

Listones con los colores de la bandera de la nación Comca'ac (Seri) —rojo, blanco y azul— se exhiben como parte de la celebración del Haaco Camaast. El rojo simboliza fuerza y coraje; el blanco, pureza y espiritualidad; y el azul, el mar y el cielo. Celebrado entre el 30 de junio y el 1 de julio, este evento marca la llegada de las primeras lluvias al desierto de Sonora y un ciclo natural de abundancia. La tarde incluyó danzas, cantos y rituales de agradecimiento y fortalecimiento comunitario frente al mar, honrando el tiempo cíclico del desierto y la autonomía cultural Comca'ac.
Foto: Eunice Adorno
Un colectivo de 12 mujeres en Baja California Sur ha transformado la defensa ambiental en un modelo de autogestión y empoderamiento, enfrentando estigmas y recuperando un ecosistema vital mediante el ecoturismo, la ostricultura y la restauración de manglares. Su lucha por el mar también es una batalla por su voz y su futuro.
Por Aminetth Sánchez

Aracely Méndez forma parte de la cooperativa Guardianas del Conchalito, un grupo de mujeres dedicadas a proteger el manglar. Vigilan y denuncian actividades como la tala ilegal, la pesca furtiva y el uso del estero como basurero. Además, cultivan ostiones en jaulas tipo linterna colgadas en el agua, donde los moluscos crecen con nutrientes naturales mientras limpian el ecosistema. Este cultivo sustentable les permite generar ingresos locales y cuidar su entorno.
Foto: Eunice Adorno
—¡Ay corazón, es su bebé!— grita Martha García Juárez.
La panga se detiene. A unos metros, un delfín avanza despacio con una cría muerta pegada al hocico. Desde hace dos días, la hembra la arrastra sin soltarla. Otro delfín, probablemente el macho, la acompaña a un costado. El cuerpo del pequeño empieza a deshacerse, pero la madre insiste en cargarlo. No está claro qué lo mató.
En la embarcación, Martha y Araceli Méndez Márquez observan sorprendidas. Las dos forman parte de las Guardianas del Conchalito, un colectivo de 12 mujeres que vigila el estero, abre canales para restaurar el manglar, mantiene el primer vivero del estado, cultiva ostión y organiza recorridos de ecoturismo en La Paz, Baja California. Son defensoras de su territorio y amantes del mar, convencidas de que cuidarlo también es cuidarse a sí mismas y a su comunidad.
Se preguntan si deberían intervenir. Martha responde sin apartar la mirada del mar: “Lo está despidiendo”. La escena ocurre en la playa de Nayarit. Era solo un trayecto hacia el cultivo de ostión, pero se convirtió en un paréntesis inesperado: un recordatorio de la vida y la muerte en el mar que ellas mismas han aprendido a cuidar.
Al principio, nadie las miraba con respeto. El mar, decían, era trabajo de hombres. En las pangas, las mujeres eran bienvenidas, aunque no para tomar decisiones.
Durante años se movieron en ese margen: acompañaban a los hombres, pescaban, comercializaban lo que salía del mar, fileteaban el pescado, pero no más. “Era normal para nosotras andar en las pangas”, dice Martha, coordinadora general de las Guardianas del Conchalito. “Yo, por ejemplo, me dedicaba a vender el producto. Sí, matamos, sí fileteamos, pero ya cuando empezamos a ser parte, a ser socias, ahí fue el problema”.

Miembros de Guardianas del Conchalito, un colectivo que ha restaurado el 70% del manglar del estero, preparan su lancha para una jornada de trabajo.
Foto: Eunice Adorno
Ese “problema” comenzó cuando en la Organización de Pescadores Rescantando la Ensenada (OPRE), la iniciativa que la comunidad del barrio El Manglito había formado para restaurar y manejar de manera sostenible la Ensenada de la Paz, quedaron cinco lugares disponibles y se los dieron a ellas.
Era su primer ingreso formal como socias y lo que parecía un reconocimiento pronto se convirtió en una batalla. Tenían cargos, asistían a las reuniones, firmaban actas y, aun así, no podían decidir. “No éramos escuchadas”, recuerda Martha. “Formábamos parte de la mesa directiva, ya teníamos cargos de titular y, aun así, no podíamos tomar decisiones”. Aquella exclusión se volvió una forma de violencia cotidiana; más de una pensó en abandonar.
En ese mismo tiempo apareció un frente que lo cambiaría todo: el estero El Conchalito. Ahí se concentraba la pesca ilegal de callo de hacha y por eso decidieron meterse. En 2017, las mujeres empezaron a recorrerlo, primero como parte de OPRE y después como un grupo propio.
La primera tarea concreta que asumieron fue la vigilancia. Rondas diarias para frenar la extracción clandestina en un sitio castigado por el azolve y los saqueos. Su presencia descolocaba. Ver a las mujeres con autoridad fue, para muchos, inaceptable. Hubo burlas, gritos y comentarios hirientes. “Nos gritaban: Tráiganos a su marido, váyanse a lavar los trastes, ¿qué están haciendo aquí?” cuenta Rosa María Gil, coordinadora del vivero de las Guardianas.
No era solo hostilidad verbal; el lugar estaba marcado por la violencia y el abandono. “Daba miedo estar aquí. Era muy sombrío, muy solo. Entraba mucha palomilla (pescadores) a drogarse en los manglares. Nos enfrentamos mucho a los ilegales”, describe Doña Rosa, como la conocen en El Manglito.

Martha Magdalena García Juárez, presidenta de la cooperativa Guardianas del Conchalito, lidera esfuerzos de vigilancia y denuncia para combatir la tala ilegal, la pesca furtiva y el uso del estero como basurero.
Foto: Eunice Adorno
Las Guardianas se quedaron a pesar del miedo, convencidas de que hacer presencia era una forma de defensa. Y esa constancia empezó a cambiarlo todo. “Ya haciendo presencia aquí, la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) nos volteó a ver. Tenemos el “comanejo” del área y lo mantenemos limpio”, dice la coordinadora del vivero.
Lo que había comenzado como una tarea incómoda terminó por abrirles la puerta: la de ser reconocidas como actoras legítimas en la defensa y la restauración del estero.
El trabajo fue arduo y también transformador. Doña Rosa lo dice claro: “Yo antes era muy sumisa, hacía lo que mi esposo decía, no sabía lo que valía. Ahora no, ahora tanto vales tú como valgo yo. Antes, se reían mis hijos; decían que nada más íbamos a jugar a la lotería. Ahora nos ven en el Facebook y dicen: esa es mi mamá, estoy orgulloso”.
Martha lo resume con la misma convicción. “Yo soy Martha, no soy la esposa de mi compa Juanito ni la mamá de Andrea. Soy Martha. Ya nadie habla por nosotras; aprendimos a creérnosla y eso fue lo más complicado”.
El estero dejó de ser tierra de saqueo. La pesca ilegal retrocedió y, con ella, la idea de que las mujeres estaban destinadas a mirar desde la orilla. Las Guardianas se redescubrieron como protagonistas capaces de vigilar, decidir y sostener un territorio que durante años les habían negado.
El agua regresa por donde puede. A veces necesita que alguien le abra una vena. En El Conchalito, Las Guardianas y un grupo de jóvenes voluntarios le entran a la tierra con pico y pala para que el mar vuelva a respirar. Daniela Bareño se pone un sombrero y dice: «Vamos a los canales». Tiene 35 años; es coordinadora de turismo y de educación ambiental de la organización. Camina rápido, habla igual. Con una mano dibuja en el aire el mapa del estero. “A pico y pala”, repite con orgullo, porque en la zona no puede meterse maquinaria.
Este lugar antes se llamaba Estero San Martín. Ahora es El Conchalito, por los concheros de los primeros pobladores. En los años ochenta había un manglar denso que vivía de la marea: el agua del mar entraba y salía por canales naturales, mantenía húmedo el suelo, oxigenaba las raíces y aportaba nutrientes. Hoy queda el 30%. Setenta por ciento se fue muriendo por el azolve y la acumulación de basura que cerraron las venas de marea. “Cuando llega a llover en la ciudad, se deslavan los cerros, la basura y todo va a ir al mar. Estas venas de marea se han tapado y ya no permiten que el agua llegue adonde llegaba antes, y esto ha tenido repercusión: el manglar se ha muerto”, lamenta Daniela. Sin circulación, el suelo se seca, se vuelve una costra dura y el manglar muere. “Como cemento, pero en tierra”, describe. “Estaba durísimo”.
Antes de meter la pala y el pico para abrir los canales, Las Guardianas se apoyaron de Costasalvaje y Leonardo Moroyoqui Rojo, responsable del manejo biológico de la restauración de manglares en la organización Humedales sustentables. El biólogo y doctor en manejo y restauración de manglares realizó un diagnóstico y concluyó que once canales de marea estaban tapados dentro del polígono. Con ese dictamen, tramitaron los permisos ante la Conanp para reabrir hasta mil metros de canales de forma manual. “Nosotras no sabíamos nada de permisos, pero ahora hacemos nuestros propios oficios; sabemos qué pedir y cómo pedirlo”, cuenta Martha. Empezaron en abril; llevan 90 metros aperturados de mil que se autorizaron.

Un canal hidrológico restaurado por el colectivo Guardianas del Conchalito en Baja California Sur. La organización realiza reforestación a través de la apertura de canales y el manejo de viveros de mangle rojo, negro y blanco, monitoreando su crecimiento. Este ecosistema alberga tres de las cuatro especies de manglar protegidas, así como diversas aves y crustáceos.
Foto: Eunice Adorno
El primer canal tiene su acta de nacimiento clavada en un tablón de madera clavado en el suelo. Pintada a mano, se lee la frase: «Primer canal hidrológico». La fecha: 23 de abril de 2024. Abajo, sus creadores: Guardianas del Conchalito, Costasalvaje y Conanp. Justo detrás corre la zanja angosta, con taludes húmedos; cuando sube la marea, se convierte en una garganta. El agua entra como si recordara la casa. Donde antes no llegaba, ahora trepa: se mete, moja raíces, deja un borde húmedo en el barro.
“Algo tan simple y sencillo pudo provocar un cambio tan drástico. Antes, donde no subía la marea, ahora llega la marea superalta. Además, hemos visto mucha más fauna marina; entra mucho, mucho camarón, pescado, jaiba y antes no lo veíamos tan cerca”, dice Daniela, quien camina sobre un barro ya húmedo, resbaloso, hecho lodo, que es símbolo de restauración. En la orilla, las estacas marcan un comienzo distinto: el ave chorlo pico grueso ya empieza a anidar.
El primer canal ya tuvo mantenimiento; cada año hay que darle mantenimiento. Con la marea baja, el agua se ve turbia, pero el sistema se mueve y trae tesoros: cangrejos, salicornia (género de plantas suculentas que crecen en salares), plántulas de mangle. Daniela explica lo técnico: “Tomamos medidas con mangueras para sacar niveles. Si el agua se queda estancada adentro, se sala y no sirve. Hay que darle caída para que la marea entre y vuelva a salir”. Este canal mide 46 metros, tiene 70 centímetros de profundidad y 1,5 metros de ancho.

Una de las 'venas' abiertas por las Guardianas del Conchalito muestra el flujo de agua en el ecosistema. La reintroducción de la circulación hídrica ha reactivado la vida en el estero, fomentando la biodiversidad y el crecimiento de la flora y fauna local.
Foto: Eunice Adorno
Más adelante, el segundo canal, abierto en 2025. Daniela señala un filo húmedo. “Hasta aquí llega ahora la marea. Donde ves el borde húmedo, antes todo era polvo”.
Todo es resultado de las Guardianas y de los jóvenes voluntarios. Para lo que falta por abrir, el plan no cambia: seguir con las juventudes en el trabajo físico; ahorita tienen la mirada puesta en un nuevo canal de un kilómetro en la zona de El Mogote. Ellas llevan permisos, logística y tiempos. Cuando toca, ellas también entran al barro.
Aquí no hay camastro ni all inclusive. Tampoco venden postales ni souvenirs. Aquí, a los turistas se les pone a trabajar.
“Las ofertas de turismo en la Baja es más de apreciación: ir a visitar un paisaje, ir a estar en playa y disfrutar la belleza de la playa, pero aquí queremos ponerte a chambear, que tú te sientas útil y que vengas a dejar tu huellita y tu granito de arena en tu paso, que vengas y limpies, que conserves, que puedas llevar ese mensajito a las nuevas generaciones de poder cuidar. Entonces, es un turismo totalmente diferente”, detalla Daniela. “Nuestro turismo es un ecoturismo más enfocado en lo educativo”.
Las Guardianas reciben grupos y arman recorridos que empiezan con una frase sencilla: “Vamos al estero”. El plan no es contemplar de lejos; es entender con las manos. Lo dicen sin adorno: ecoturismo enfocado en lo educativo.
El recorrido inicia en el vivero. Doña Rosa enseña dónde sí y dónde no plantar, porque el mangle no se tira al azar. Luego, sigue el estero: avistamiento de aves, conocimiento de los canales hidrológicos y su razón de ser. Ahí se cuenta por qué se abrieron, dónde estaban tapados, qué cortó la marea.
Después viene el barro, no para la foto sino para el trabajo. Limpiar, abrir, aprender el ritmo de la pala. Visitan una zona donde hay mangles chiquitos que nacieron solos al conservar el sitio y al devolverles el agua. Y también recorren la zona donde cultivan ostión.
No es turismo de apreciación, no es ir a la playa y ya. Los turistas dejan huella: recogen, conservan, llevan el mensaje a los suyos. “Este año, hemos tenido 200 jóvenes que han tomado el tour de Guardianas, siempre con el fin de que puedan conservar, cuidar y entender la importancia de que existan estos ecosistemas y de que nosotros, que los visitamos, podamos cuidarlos”, dice Daniela. Eso queda.
El corazón del recorrido es también el corazón de la organización: el vivero de manglar, el primero de Baja California Sur. Lo montaron en 2023 con el apoyo de Costa Salvaje y, desde entonces, cuatro Guardianas lo atienden de manera constante. Una de ellas es Doña Rosa, que, a sus 64 años, sonríe cuando lo explica: “Soy la coordinadora del vivero. A mí me dicen que estos son mis hijitos porque cada mangle que veo crecer me da orgullo”.
Las rutinas son sencillas, pero sagradas: riego cada tercer día, mezcla de tierras con agua dulce y salada, composta y hojarasca. La primera siembra fue de ensayo y error, pero la experiencia las volvió técnicas cuidadoras.
“Al principio los regábamos solo con agua dulce y se secaban. Andrea, la hija de Martha, nos dijo que había que echarles agua salada una vez a la semana, y mire qué bonitos están ahora”, dice Rosa, mientras acaricia un tallo verde.

El manglar bajo el cuidado de las Guardianas del Conchalito. La restauración del ecosistema ha sido posible mediante la aplicación de técnicas sencillas y adaptadas por el colectivo.
Foto: Eunice Adorno
En el vivero conviven plántulas de mangle rojo, blanco y negro. Todas nacidas de semillas recolectadas en el mismo estero que años atrás estuvo al borde de la muerte. La meta es repoblar las zonas donde se perdió hasta el 70% del manglar por basura, químicos y azolve. Las plántulas crecerán en el vivero hasta que sus tallos resistan sol y mareas, después serán trasplantadas a los polígonos de restauración. “Se le tiene que ir echando agua salada, quitársele la sombra para que se adapte al sol y ya plantarlo”, explica Rosa.
Cada temporada, repiten el ciclo: recolectar semillas, cultivarlas en el vivero y trasplantarlas después a la zona de restauración. Con cada siembra, el objetivo es ampliar la cobertura y asegurar que el estero vuelva a tener el manglar denso que lo caracterizaba. “Esto apenas comienza”, dice Rosa. “Lo que hoy vemos chiquito, mañana será un bosque que proteja a la comunidad”.

Brotes de manglar en el vivero de las Guardianas del Conchalito. El colectivo aprendió a utilizar una mezcla de agua dulce y salada para el riego, una técnica que ha permitido el desarrollo de estas plántulas.
Foto: Eunice Adorno
El agua apenas llega a los tobillos cuando Chelis se agacha sobre los costales donde crecen los ostiones. Saca un costal, lo sacude, lo voltea y lo vuelve a acomodar. El movimiento forma parte del mantenimiento: al voltearlos cada cierto tiempo, los moluscos secan al sol y se desprenden las algas que se les pegan.
Al principio, las Guardianas del Conchalito dudaron en aceptar el proyecto. "Yo ya había estado en cultivos de ostión con OPRE, con los hombres. Era la única mujer ahí. Cuando nos ofrecieron a Guardianas el primer proyecto, no lo queríamos agarrar porque se nos hacía demasiado trabajo. Pensábamos que no íbamos a poder", confiesa. Pero se animaron. Y en mayo de 2024 levantaron la primera cosecha.
El proceso es largo: seis a ocho meses cuando se trabaja con semilla y cuatro con ostrilla. Cada costa guarda unas 120 piezas, que al final alcanzan tallas distintas según la temporada. En los restaurantes de La Paz piden el ostión más pequeño, de seis a siete centímetros, pero a otros clientes les gustan los grandes. Hoy venden la docena a 150 pesos o a 25 pesos por pieza.

Los ostiones representan una de las apuestas de las Guardianas del Conchalito por la diversificación económica y la sostenibilidad, un proyecto que se desarrolla en las aguas del estero.
Foto: Eunice Adorno
No todo fue sencillo. Para poder instalarse en esta zona de cultivo, a más de 20 minutos de la playa de Nayarit, tuvieron que pasar por una asamblea con OPRE, en la que algunos socios no estaban de acuerdo con que las mujeres tomaran ese espacio. “Sí, nos ponían trabas, porque aquí donde estamos es de OPRE y, para poner esto, tuvimos que hacer una asamblea con todos los socios para que nos dieran permiso”, recuerda Araceli.
A esa resistencia se sumaba la falta de lanza propia, lo que las obligaba a depender de familiares para los traslados. El aprendizaje ha sido también técnico. "Cuando a un ostión le salía una conchita, decíamos que ya no servía. Pero en un curso de sanidad nos explicaron que no, que era una almejita buscando casita. No es dañina; el producto sigue bueno", cuenta.

Una de las Guardianas del Conchalito trabaja en el cultivo de ostiones, un proyecto que inicialmente generó dudas en el colectivo. Hoy, esta iniciativa, con su primera cosecha en mayo de 2024, diversifica sus ingresos y simboliza su autonomía.
Foto: Eunice Adorno
La producción todavía es modesta, pero suficiente para pensar en más. Las Guardianas buscan reinvertir lo que ganan para comprar semilla nueva y abrir más espacios. El plan inmediato es que los jóvenes del colectivo puedan tener su propia parcela de cultivo, no con fines comerciales masivos, sino para mostrarla en recorridos turísticos. “Queremos que los visitantes vean lo que hacemos, que se metan al agua con nosotras y aprendan”, dice Chelis.
Hoy ya no dependen de espacios prestados. Tras gestiones con la Conanp y el delegado de pesca, consiguieron que el permiso de acuacultura quedara justo frente a ellas, en el área donde trabajan. Ahora la concesión está a nombre de las Guardianas.
Las Guardianas comprendieron pronto que no podían depender solo de la pesca ni de apoyos externos. Había que diversificar. Además del cultivo de ostión, se organizaron para cocinar y vender taquitos de pescado, aguas y botanas en eventos. El ecoturismo se volvió otro frente: no de playa cómoda ni de postales, sino de barro, pala y canales abiertos a mano. Hoy los recorridos incluyen la visita al vivero, la limpieza de canales y la experiencia de probar el ostión en la orilla.
La lógica es que entre más fuentes de ingreso, menos presión sobre el mar.
Su papel también se extendió a la defensa del territorio. En el barrio de El Manglito han tenido que enfrentar proyectos que amenazaban la costa: un residencial que quiso apropiarse de la playa con un muelle privado y un hotel boutique que cerró el acceso a un canal con bardas. No se quedaron calladas. Acudieron a asambleas, firmaron actas y presionaron hasta recuperar el paso. En su voz, la defensa suena sencilla, pero firme: el mar no se privatiza.
Ese aprendizaje se trasladó también a la relación con las organizaciones. Reconocen la importancia de las que las han apoyado, como Costa Salvaje, Mama Cash y Fondo Semillas, entre otras, pero no quieren depender de ellas. Ahora gestionan sus propios recursos y deciden en qué invertirlos. “Es cómodo depender de los demás, pero no es sano. Queremos ser autogestivas”, insiste Martha.
Esa independencia también se refleja en su postura crítica. Se oponen a proyectos que consideran un retroceso, como Espíritu te necesita. “Porque va en contra de los pescadores. Durante toda la vida nos han hostigado con áreas de no pesca y ahora quieren disfrazarlo de otra manera. No”, dice Martha con firmeza.

En medio del campo de ostiones, una Guardiana del Conchalito representa la fortaleza de estas mujeres que han superado obstáculos. Su trabajo en este proyecto es un símbolo de autonomía y la promesa de un futuro sostenible.
Foto: Eunice Adorno
Y lo resume en una frase que las distingue: “Los pescadores se marchitan cuando se vuelven empleados. La libertad es lo que nos distingue”.
Esa búsqueda de autonomía terminó por convertirlas en una referencia comunitaria. Vecinos llegan a pedirles ayuda con pagos de luz o con trámites de salud y vivienda. En casa de Martha se han realizado reuniones con autoridades estatales. Lo que empezó como vigilancia se convirtió también en liderazgo.
“Nosotros vivimos todos los días terminando el mes; nunca nos lo planteamos (el futuro). ¿Cómo vas a estar imaginándote la vida a 30 años? No le veo sentido, como que no vives”, dice Martha.
Para ellas, el tiempo se mide en mareas y en cosechas de ostión, en canales que vuelven a respirar y en plántulas que buscan crecer. Lo demás lo dejarán a quienes vienen detrás. Lo que sí saben es que su ejemplo ya es semilla.
En la punta norte, pescadores como Alfonso Valenzuela adoptan técnicas ancestrales y sostenibles para proteger a la vaquita marina, el cetáceo más amenazado, demostrando que la conservación y un ingreso digno pueden ir de la mano, a pesar de la resistencia y los retos del mercado.

La costa de San Felipe se extiende a lo largo del Alto Golfo de California, un punto de encuentro entre el desierto y el mar. Esta región, rica en biodiversidad y con una profunda tradición pesquera, se enfrenta al desafío de equilibrar el desarrollo con la conservación de su frágil ecosistema.
Foto: Víctor R. Rodríguez
Por Víctor R. Rodríguez
Sopla un aire caliente desde las fauces del desierto bajacaliforniano, augurio de un verano implacable, aplastante. Alfonso Valenzuela –Poncho para todos– se alista para salir a pescar en San Felipe, un puerto enclavado en el Alto Golfo de California. No usará redes. Decidió volver al método antiguo: piola y anzuelo, así no enreda a la vaquita marina, el cetáceo más amenazado del planeta. Si el mar está de su parte, volverá con lo justo para un ingreso digno.
“Cuando recién llegamos aquí había abundancia, había de todo. Ha ido escaseando, poco a poco, por la presencia de tantas redes de pesca”, dice Poncho, con la mirada fija en el mar que lo ha visto envejecer.
Las redes prometen más volumen, aunque no siempre los montones de pescado se traducen en más dinero. Con piola y anzuelo, la historia es otra: el volumen baja, pero cada kilo de curvina, pez que solo habita en este rincón del mundo, vale más. Poncho eligió ese camino porque participa en un programa de pesca sostenible con fines de conservación impulsado desde 2022 por las organizaciones Pesca ABC y Pronatura Noroeste. Ahí aprendió técnicas como el Ike Jime, un método japonés que mantiene la calidad del pescado y lo hace más valioso en el mercado.
Ese giro en su oficio coloca a Poncho y a otros pescadores en el centro de una tensión inevitable. En el Alto Golfo de California, la pesca que alimenta a cientos de familias convive con la urgencia de conservar especies al borde de la desaparición. Salir a pescar es moverse en la cuerda floja: sobrevivir sin comprometer el futuro.
El Alto Golfo de California es una de las regiones pesqueras más productivas de México. Según datos del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), las principales pesquerías son la de curvina golfina, cuya temporada se da de marzo a octubre; la del chano y la sierra, capturados en abril, y la tradicional pesca de camarón, entre septiembre y noviembre. En conjunto, dejan unos 72.4 millones de pesos cada año.

Entrevista con Alfonso Valenzuela, pescador de San Felipe, quien comparte su experiencia y compromiso con las técnicas de pesca sostenible en el Alto Golfo de California.
Foto: Víctor R. Rodríguez
A la par de su productividad, el Alto Golfo de California es también uno de los mares más vigilados y reglamentados de México. Aquí la conservación se vive al límite: las pesquerías de siempre comparten hábitat con la vaquita marina, el mamífero marino más vulnerable de México. El monitoreo científico iniciado en 1997 lo documenta con crudeza: de 567 vaquitas en la década de los noventa, en 2018 se pasó a 9, una pérdida del 95%. El dato más reciente, de 2024, estima que apenas entre seis y ocho ejemplares viven en estas aguas.
El gobierno de México, obligado constitucionalmente a protegerla y presionado internacionalmente para cumplir con ello, busca desde hace años una transición hacia artes de pesca que no condenen a la marsopa a la extinción.
Poncho no zarpa solo. A su lado va José Ernesto Martínez, de 60 años, conocido como Malacara, otro pescador de San Felipe que también se sumó al programa de pesca sostenible en el que hoy participan apenas 20 pescadores.
Malacara arroja el anzuelo y espera. La paciencia es parte del oficio. De pronto, un tirón. La presa se siente al otro extremo de la línea. Con un movimiento seguro, extrae al pez del agua y se lo entrega a Poncho. Él toma el cuchillo y lo hunde con precisión. No hay titubeo; la vida se interrumpe rápido, sin agonía, como manda la técnica japonesa Ike Jime.

Un pescador revisa su equipo C-POD (Detector de Cetáceos) a bordo de su embarcación en el Alto Golfo de California. Estos dispositivos acústicos son cruciales para el monitoreo de la vaquita marina y otras especies.
Foto: Víctor R. Rodríguez
El programa de pesca sostenible, financiado con fondos internacionales, nació en 2022 con un principio básico: estar cerca de la comunidad. Escuchar y dejar que sean los pescadores quienes digan cómo imaginan un futuro posible, cómo pescar de manera distinta, cómo hacer que la conservación no sea una palabra hueca en boca de políticos o científicos. Esa construcción colectiva, ese codiseño, constituye el primer pilar de un Área de Prosperidad Marina (APpMs): la participación comunitaria.
La capacitación se volvió central. Por primera vez, los pescadores se supieron parte de la estrategia, no simples destinatarios de órdenes. Talleres, reuniones, manos aprendiendo nuevas artes, todo suma al segundo pilar: desarrollo de capacidades. La formación dejó de ser una promesa y se convirtió en una práctica cotidiana.
Avanzar también depende de la iniciativa privada. La comercializadora El Sargazo, con sede en Ensenada, Baja California, premia el esfuerzo por la sostenibilidad al pagar hasta 3,2 veces más por kilo cuando el producto lleva la marca de trazabilidad, el anzuelo y el Ike Jime. Menos volumen, sí, pero mayor valor.
“Mientras exista esta demanda por productos que tengan estas características, capturados con anzuelos, con sacrificio e Ike Jime y con trazabilidad, más pangas se unirán al esfuerzo en el Alto Golfo”, dice la coordinadora de ciencia en pesca de Pesca ABC, Georgina Proal.

La cruda realidad de un vertedero de pesca clandestina, donde peces secos y muertos evidencian el impacto devastador de prácticas ilegales sobre los recursos marinos y la salud del ecosistema.
Foto: Víctor R. Rodríguez
Poncho y Malacara lo saben bien. No solo pescan, sino que también forman parte de la red que busca salvar a la vaquita marina. Apoyados por científicos, los pescadores locales son quienes zarpan y, guiados por coordenadas GPS, liberan los hidrófonos que recopilan datos para dibujar con claridad el hábitat real de la vaquita marina. Estos datos cartografiados permiten a los expertos y al gobierno de México ajustar la estrategia de conservación de la especie.
Con los hidrófonos desplegados y El Sargazo premiando el pescado trazable, hay destellos del tercer pilar de un APmM: el monitoreo y la cogestión. Pero es apenas un esbozo. Falta consolidar un sistema formal de gobernanza, construir la infraestructura mínima para operar de manera sostenida y, sobre todo, escalar la participación de la comunidad.
Ganar más pescando sin redes y ser parte de la conservación suenan a la fórmula perfecta. Pero la realidad es otra: Poncho y Malacara son excepciones. Apenas 20 hombres participan en este programa, de un padrón de mil 738 pescadores activos hasta 2024 en San Felipe, Baja California, según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). La proporción lo dice todo.
El mercado de peces extraídos con técnicas sostenibles, al menos por ahora, parece haberse estancado. Dos entre veinte, veinte entre miles. Una gota en el mar.
En San Felipe, mil 738 personas se dedican a la pesca, pero apenas una veintena ha apostado por técnicas sostenibles. El mercado de ese producto sigue siendo reducido y los pedidos son escasos, lo que frena que más pescadores se sumen al esfuerzo de conservación en el Alto Golfo de California. No depende de ellos ni de las organizaciones que colaboran, aun así la falta de crecimiento se siente en el bolsillo y en el ánimo. “El producto está aquí; es cuestión de colocarlo en los mercados”, dice Poncho.
En verano, la pesca legal entra en pausa. Los pescadores llaman a este periodo “el piojo”: meses de esperar y resistir hasta la siguiente temporada. Como Poncho, quienes están inscritos en el programa de pesca sostenible siguen firmes, convencidos de que pescar distinto es la forma de recuperar ese mar de abundancia que conocieron años atrás.

Mientras pescadores como Poncho resisten "el piojo" de la veda con artes sostenibles, este vertedero de redes ilegales en el Alto Golfo contrasta crudamente con su visión de un mar de abundancia, recordando las amenazas y la necesidad de una pesca responsable.
Foto: Víctor R. Rodríguez
Tras la devastación del huracán Roslyn, la comunidad nayarita de Boca de Camichín renace de la mano de las Marismas Nacionales y del río San Pedro, forjando un modelo de desarrollo sostenible y de resistencia comunitaria. La defensa de su ecosistema es la defensa de su vida.
Por Raquel Zapién Osuna
En octubre de 2022, el huracán Roslyn puso a prueba la capacidad de resistencia y adaptación de la comunidad de Boca del Camichín. De las 500 balsas flotantes utilizadas para el cultivo de ostiones entre los manglares y las lagunas costeras de las Marismas Nacionales de Nayarit, no quedó casi nada. La magnitud de la pérdida fue devastadora, pero la respuesta comunitaria demostró una resiliencia ejemplar.
Tres años después, el paisaje ha cambiado: 430 balsas artesanales de madera flotan nuevamente sobre el agua, resguardando la producción de ostión de este año gracias al esfuerzo colectivo de los 163 socios de la Cooperativa Ostricamichin, entre ellos cerca de 40 mujeres.

En el paisaje costero de Boca del Camichín, una lancha y conchas de ostión reflejan la actividad ostrícola de la comunidad. Este entorno, parte de las Marismas Nacionales y alimentado por el río San Pedro, es fundamental para el desarrollo sostenible y la resiliencia de sus habitantes.
Foto: Cruz Morales
En octubre de 2025, la comunidad dio un paso más al formalizar su primera brigada comunitaria de gestión de riesgos, una iniciativa que promueve la cultura de prevención ante futuros embates de tormentas y huracanes, que podrían ser cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático. Este enfoque proactivo es crucial en una región vulnerable y sienta un precedente para otras comunidades costeras.
Pero los fenómenos meteorológicos no han sido el único desafío para esta localidad costera del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Aquí la gente ha tenido que organizarse para mantener su principal fuente de ingresos, lo que implica proteger los bosques de manglar y la cuenca del río San Pedro Mezquital, el último río que fluye libremente en la Sierra Madre Occidental. Su aporte de agua dulce mantiene viva la marisma, un ecosistema vital en la costa del Pacífico mexicano.
La historia de resiliencia de esta comunidad tiene raíces profundas. En los años 70, cuando los bancos de ostión mostraron un declive debido a la sobreexplotación, se formó la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera en General y Acuícola Ostricamichin a partir de un programa del gobierno federal. Los pescadores, que al principio mostraron incredulidad, terminaron por sumarse al ver que la producción silvestre ya no era suficiente, relata Óscar Guadalupe Padilla Angulo, presidente de la empresa social e hijo de Eleuterio Padilla Tapia, socio fundador. Este punto de inflexión es clave para comprender la transformación de la comunidad hacia una gestión sostenible.
Ahora, en el Estero Grande de Boca de Camichín, donde el agua dulce del río se mezcla con la salada del mar, la producción oscila entre 800 y 1.000 toneladas anuales. La mayoría se envía a Guadalajara y desde ahí se distribuye a otros puntos de la región.
El cultivo del ostión nativo (Crassostrea corteziensis) mantiene ocupados a los socios durante ocho meses al año. La pesca de camarón, escama, tiburón y langostinos complementa la economía de esta comunidad de más de mil 300 habitantes.
“Muchos ya no vamos a pescar; nos dedicamos a cosechar o al mantenimiento del cultivo; son pocos los pescadores que se dedican a pescar todo el año, pero el impacto es menor en las pesquerías”, dice el líder cooperativista.
Toda la comunidad está vinculada a la ostricultura y la pesca, ya sea como parte de la cooperativa o en actividades como la preparación de las sartas de cultivo, el acopio, el empaque o la venta directa. En estos procesos participan mujeres, infancias, juventudes y adultos mayores de la famosa “capital del ostión”.
“Es una actividad familiar; empiezan desde muy chicos a participar en la elaboración de las sartas”, comenta Heidy Zaith Orozco Fernández, directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad Nuiwari, una asociación civil que ha acompañado a la comunidad en la defensa del territorio y en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas.
Ese vínculo biocultural con su entorno natural ha convertido a La Boca del Camichín en uno de los principales bastiones de la defensa del río y de las marismas, donde se ha logrado un equilibrio entre la recuperación de sus ecosistemas y el desarrollo económico y social. La lucha más emblemática se dio contra el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo Manifiesto de Impacto Ambiental fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2014. Este conflicto es un ejemplo paradigmático de la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en México.
Las protestas de organizaciones ciudadanas, comunidades pesqueras, campesinas y de los pueblos originarios Náayeri y Wixárika lograron frenar temporalmente el proyecto. Y aunque se han presentado estudios que demuestran su inviabilidad, la amenaza persiste porque el plan no ha sido descartado y se pretende retomarlo bajo el nombre de Presa del Nayar.

Un ostión nativo (Crassostrea corteziensis) en primer plano, especie central para el sustento de Boca del Camichín. Su cultivo es vital para la Cooperativa Ostricamichin, que ha forjado un modelo de adaptación y resistencia en el ecosistema de Nayarit.
Foto: Cruz Morales
En la cooperativa Ostricamichín están alertas. Asisten a las reuniones informativas para promover el proyecto y participan activamente en las consultas públicas.
“Cada que hacen una consulta, tratamos de estar ahí para defendernos y decirles que no estamos de acuerdo”, afirma Óscar Padilla.
En la Boca del Camichín existe una voluntad colectiva. “Es algo primordial: tenemos que cuidar nuestro entorno porque es de donde vivimos, nos da de comer y nos da para subsistir; además, es un lugar muy bonito”, afirma.
La comunidad ha tejido alianzas para fortalecer sus capacidades y su liderazgo. La asociación civil Nuiwari ha sido clave en ese proceso. Surgió durante la defensa del río San Pedro y, aunque al principio se enfocó en la defensa, hoy sus estrategias están orientadas al fortalecimiento de las estructuras comunitarias para enfrentar sus dificultades, explica Heidy Orozco.
Uno de los logros más recientes fue la formalización, en octubre, de la primera brigada comunitaria de gestión de riesgos, encargada de elaborar un plan de acción que les indicará qué hacer antes, durante y después de la llegada de un fenómeno hidrometeorológico. La formación de esta brigada es un paso concreto hacia la autonomía y la autogestión de la comunidad ante emergencias.

Ostricultores de Boca del Camichín cosechan en Estero Grande, donde la mezcla de agua dulce del río San Pedro y salada del mar crea un entorno óptimo. Esta labor, esencial para la economía local, es un pilar de la gestión sostenible en las Marismas Nacionales.
Foto: Cruz Morales
A petición de las mujeres de la comunidad, recientemente se empezó a trabajar con las infancias para prevenir futuras adicciones. El primer paso fue crear el club infantil “Los Ostiones”, en el que se les habla sobre sus derechos, el medio ambiente y las mochilas de emergencia. En este mismo espacio también se trabaja en otro proyecto estratégico: la inclusión y el reconocimiento de las mujeres en el sector pesquero. El empoderamiento de mujeres y niños es fundamental para el desarrollo integral y la continuidad del proyecto comunitario.
Como parte de ese esfuerzo, en abril de 2025, las mujeres de La Boca del Camichín fueron anfitrionas del Primer Encuentro de Mujeres Ribereñas y del Mar. Hospedaron en sus casas a pescadoras del noroeste del país para reflexionar sobre el papel de la mujer en la cadena de valor, que a menudo no es remunerado ni reconocido. Y el 11 de octubre de este año, durante otro encuentro que también fue sede, se conformó la Red de Mujeres Ribereñas y del Mar de Nayarit. La creación de esta red representa un avance significativo en la visibilización y el reconocimiento del trabajo femenino en el sector pesquero regional. Según una reciente investigación de Xavier Basurto, publicada en Nature, cuatro de cada diez pescadores en el mundo son mujeres. Pueden ser parte del negocio familiar —esposas, madres, hijas— o simplemente mujeres de la comunidad contratadas para hacer el trabajo. Actualmente, con el apoyo de WWF y Nuiwari, se busca fortalecer los procesos de la cooperativa y promover la inclusión de las mujeres.

En Boca del Camichín, niños participan en talleres del club "Los Ostiones", promoviendo la conciencia ambiental y sus derechos. Esta iniciativa busca fortalecer a las nuevas generaciones en la defensa y el cuidado de su entorno natural, incluyendo las Marismas Nacionales y el río San Pedro.
Foto: Cruz Morales
Todas estas acciones complementan el trabajo de vigilancia, limpieza y conservación que las familias de la comunidad realizan en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), responsable de la gestión de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit. Esta área protegida abarca 133 mil 854 hectáreas y concentra cerca del 20 % de los manglares del país, lo que la convierte en un humedal de importancia mundial (Ramsar) que abarca cinco municipios. La protección de este sitio Ramsar es de valor global y esencial para la biodiversidad y la mitigación climática.
Mientras tanto, la vida en La Boca del Camichín transcurre entre los ostiones que se cultivan en las marismas y los que se sirven frescos, en tamales, sopas o empanadas, a quienes visitan el lugar por su gastronomía y sus actividades ecoturísticas.

Un ostricultor de la Cooperativa Ostricamichin explica el proceso de cultivo de ostión en Boca del Camichín. Su conocimiento transmite las técnicas y el arraigo a una actividad que ha permitido a la comunidad reconstruirse y adaptarse a los desafíos, manteniendo viva la tradición ostrícola.
Foto: Cruz Morales
En la cooperativa Ostricamichín tienen la esperanza de instalar una planta de ahumado de ostiones para dar valor agregado a su producción y generar empleo para los jóvenes. Estuvieron cerca de lograrlo, pero el huracán Roslyn destruyó más del 90 % del cultivo y dañó las instalaciones, lo que detuvo el proyecto. La materialización de este proyecto podría ser un motor económico clave para la comunidad, diversificando sus ingresos y asegurando la participación de las nuevas generaciones.
Para retomarlo, los cooperativistas han regresado a la pesca ribereña, reiniciado los cultivos y comenzado a reconstruir. Como la cooperativa, se quedó sin fondos y tuvo que recurrir a ahorros personales.
“Pensábamos que no nos íbamos a levantar”, recuerda el presidente de la organización. Pero lo lograron.
Una comunidad de menos de 700 habitantes ha logrado un modelo de conservación y prosperidad al integrar la pesca artesanal con un ecoturismo vibrante, donde la protección de especies icónicas, como el tiburón ballena, se traduce en ingresos y en una profunda conexión con la naturaleza.
Por Víctor R. Rodriguez
Más de 900 kilómetros al sur, siguiendo la misma costa, en la bahía de los Ángeles, Baja California, la realidad es otra. Corre otro aire en la playa y entre la comunidad. Insertada dentro de la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes, esta área natural protegida supera las 380.000 hectáreas. Sirve de hábitat a especies como la tortuga prieta (Chelonia mydas), la caguama (Caretta caretta), la golfina (Lepidochelys olivacea), el tiburón ballena (Rhincodon typus), rorcual común (Balaenoptera physalus), además de 911 especies de peces.

Residentes y visitantes contemplan la inmensidad de Bahía de los Ángeles. En este santuario natural de Baja California, la comunidad ha forjado un modelo donde la pesca artesanal y el ecoturismo se entrelazan con la conservación, mirando hacia un futuro de prosperidad compartida con el mar.
Cortesía: Vermillion Sea Institute
Este mosaico natural ha permitido a la pequeña comunidad, que, según el último censo de 2020, no supera los 700 habitantes, organizarse y promover la conservación de su espacio natural. No siempre fue así. Importantes pesquerías como la de totoaba, tiburón y baqueta tuvieron su mejor tonelaje durante la década de 1950, siendo la de tortuga marina la más importante de México durante la década de 1960. Esto cambió en 1990, cuando todas las especies de tortugas marinas quedaron bajo protección de la ley mexicana ambiental y su comercio prohibido. Como las mareas, de pronto llegan y cambian todo.
A diferencia de San Felipe, en Bahía de los Ángeles, el pilar de participación comunitaria de un área de prosperidad marina se inició desde las primeras etapas del proceso de establecer un área natural protegida. Ellos mismos fueron quienes solicitaron el apoyo, quienes decidieron el nivel de protección que requería su territorio.
Ahora, la mayoría del pueblo se dedica a la pesca artesanal o presta servicios turísticos, desde el ecoturismo hasta la pesca deportiva, actividad que ha crecido enormemente en los últimos años. Arribadas de tortugas marinas y la entrada estacional del tiburón ballena, protegida por la NOM-059, han motivado a los locales a capacitarse y certificarse para ofrecer recorridos seguros que permitan a los visitantes observar a las especies. La suma de ingresos por la pesca y las actividades turísticas mantiene a la comunidad unida. Ellos mismos ofrecen las actividades; ellos mismos vigilan: un nivel de participación que toda Área de Prosperidad Marina requiere para perdurar y permitir la recuperación del ecosistema marino.

Una niña explora la naturaleza con una lupa en Bahía de los Ángeles. En esta comunidad, el interés por la ciencia y la conservación se fomenta desde temprana edad, preparando a las nuevas generaciones para ser guardianas de la rica biodiversidad marina que las rodea.
Cortesía: Vermillion Sea Institute
Con la piel rojiza de alguien que siempre trabaja bajo el sol, Meghan McDonald, bióloga y directora del Vermillion Sea Institute, no oculta su vibrante sonrisa al tener el mar y sus majestuosas islas como paisaje desde su ventana. Risueña, la bióloga estadounidense habla de una comunidad unida, de jóvenes que participan activamente en actividades de ciencia ciudadana, siempre ávidos de aprender y apoyar a que la comunidad se mantenga limpia y la naturaleza presente. Habla de oportunidades, sin negar los retos.
“Que sean personas que son de aquí, que quieran quedarse aquí y trabajar por sus familias, solo así pueden hacerlo de manera sustentable, considerando al medio ambiente”, dice la experta ante los desafíos comunitarios de promover la conservación sin perder ingresos.
El tiburón ballena, cuya temporada es de julio a octubre, representa un ingreso importante a los operadores de tours, quienes obtienen hasta 250 USD por un recorrido de avistamiento de cuatro horas. El problema inicia cuando los tiburones ballena se van. Con ellos, también los visitantes. El estado de aislamiento de Bahía de los Ángeles, detalle que forma parte de su atractivo y facilita su conservación, a su vez disuade la llegada de más turistas, lo que presiona las finanzas de las familias.

Un grupo de jóvenes buzos se prepara para sumergirse en las aguas de Bahía de los Ángeles. Con equipo listo y el entusiasmo a flor de piel, estos futuros guardianes del mar representan la nueva generación que, a través de la exploración y la ciencia ciudadana, impulsa la conservación y el ecoturismo en la región.
Cortesía: Vermillion Sea Institute
La experta habla de ampliar el espectro de la actividad turística, aprovechar la geología, la llegada de aves migratorias, la cercanía del manglar e incluso el velerismo, actividad que se ha puesto de moda y no requiere más presencia que el paisaje mismo.
Cuando el 80% de la comunidad de Bahía de los Ángeles se dedica al turismo y depende del mar, resulta notable la participación generalizada, un nivel de cooperación que da vida a los esfuerzos de conservación costera y marina. En un pueblo tan pequeño, la comunicación es rápida, hasta los grupos de Facebook ayudan, a veces. La realidad es que la comunidad sigue siendo tranquila, llena de posibilidades. “Aquí veo a las personas que se apasionan por su comunidad y por la naturaleza. Más ahora que en el pasado”, comenta la bióloga, que se siente como toda una local. “Lo que me emociona mucho es qué tan rápido podemos hacer cambios en nuestra comunidad porque estamos conectados”.
Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes, es un área natural protegida con una superficie que supera las 380,000 hectáreas. Sirve de hábitat a especies como la tortuga prieta (Chelonia mydas), la caguama (Caretta caretta), la golfina (Lepidochelys olivacea), la carey (Eretmochelys imbricata), el tiburón ballena (Rhincodon typus), rorcual común (Balaenoptera physalus), además de 911 especies de peces con valor comercial.
ENTREVISTA A Meghan McDonald. Coordinadora de la organización Vermillion Sea Institute.
Cuéntame de la bahía de Los Ángeles. ¿Qué lo hace tan especial?
Es un lugar único desde el punto de vista ecológico. Cuenta con 16 islas y, muy cerca de la costa, aguas profundas por donde pasa la falla de San Andrés. Esa combinación genera un sistema marino riquísimo en nutrientes, que sirve de base para peces, mamíferos marinos, tiburones y tortugas.
¿Qué especies marinas son las más representativas de la zona?
Sin duda, el tiburón ballena, cuya temporada inicia en julio. La mayoría de los ejemplares que recibimos vienen de La Paz, Baja Californi Sur. Además, recibimos grupos de ballena gris, ballena azul, ballena jorobada, de aleta, minke, y ocasionalmente orcas. También abundan delfines y tortugas marinas.
¿A qué se dedican principalmente los habitantes de Bahía de los Ángeles?
La pesca sigue siendo la principal actividad económica, seguida del ecoturismo. En los últimos años han crecido la pesca deportiva y el turismo de naturaleza.
¿Has notado cambios en la abundancia o el tamaño de los peces?
Sí. Aunque todavía vemos ejemplares grandes, han disminuido de tamaño en comparación con lo que recuerdo de niña. Estimo que el promedio actual es 10% menor que antes.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ecosistema marino?
El reto más grande es lograr que las familias locales se sostengan económicamente de manera sustentable. Debemos respetar los límites de extracción para no comprometer el futuro de la comunidad.
¿Qué iniciativas comunitarias existen para cuidar el medio ambiente?
Hay varias. Una muy importante es Aventureros, un programa para jóvenes que combina educación ambiental, investigación y deportes acuáticos. Ellos han impulsado campañas de limpieza de playas, monitoreo de microplásticos y cambios en los restaurantes para sustituir el unicel por cartón. Otra iniciativa es María Viva, que recicla plásticos de un solo uso para transformarlos en llaveros, cercos o mobiliario.
¿Quiénes participan en estas acciones?
Principalmente jóvenes, pero también mujeres y familias enteras. Por ejemplo, el grupo Mujeres con Alas colabora en proyectos educativos y de artesanía.
¿Qué tan amplia es la participación de la comunidad?
Bahía de Los Ángeles tiene unas mil personas. Estimamos que entre el 70% y el 80% se ha involucrado al menos en una actividad comunitaria durante el último año, desde ferias ecológicas hasta la vigilancia de tiburón ballena.
¿Cómo se organizan para tomar decisiones colectivas?
Usamos mucho los grupos de Facebook, aunque el boca a boca sigue siendo muy importante. La cercanía entre vecinos hace que la información corra rápido.
¿Crees que el modelo de Áreas de Prosperidad Marina (APpMs)pueda aplicarse aquí?
Sí, pero con una condición clave: que la protección surja desde la comunidad. A diferencia de otros lugares, aquí fuimos nosotros quienes solicitamos al gobierno federal la creación del área natural protegida. Esa experiencia nos demostró que la gobernanza local es esencial para que el modelo funcione y se respeten las necesidades reales de la gente.
Frente al agotamiento de los mares y la sobreexplotación, este joven pescador de una comunidad tradicionalmente tiburonera propone un audaz cambio: capitalizar la riqueza submarina de su región, como el tiburón sedoso, para generar ingresos sin extraerla, forjando un modelo de Área de Prosperidad Marina.
Por Aminetth Sánchez
Alejandro Lucero viaja en el asiento del copiloto con una taza de café caliente entre las manos. No es un termo, no es un vaso con tapa, es una taza y va llena. El líquido tiembla cada vez que la terracería se ondula, pero él no parece preocuparse ni por el camino ni por los más de 30 grados que marca el termómetro. Dicen que un aguamagueño que se respeta toma café caliente a cualquier hora y no lo derrama. La camioneta avanza desde Agua Amarga, localidad de Baja California Sur, rumbo a la Ensenada de los Muertos, un puerto azul: azul el mar, azul el cielo, azul la línea que los une. Ahí se encuentran los pescadores.
Agua Amarga, la comunidad donde creció Alejandro, ha vivido siempre del mar. Sus pescadores, principalmente tiburoneros, lanzaban las pangas al amanecer para internarse en tres sitios que les pertenecen por tradición: Punta Arena, Cueva de León y la misma Ensenada de los Muertos. Cada punto tenía su temporada, sus mareas, sus secretos heredados de padres a hijos. Para ellos, la pesca no es un oficio, es una identidad. “La gente de aquí es 50% persona y 50% pescador”, dice entre risas el joven de 28 años. Saben leer el mar, descifrar corrientes, reconocer señales invisibles para cualquiera.

Alejandro Lucero practica esnórquel en las claras aguas de Agua Amarga. Este joven pescador de Baja California Sur ve el mar no solo como su hogar, sino como el lienzo de su visión para que la riqueza de la comunidad resida en la vida marina que se observa y protege.
Foto: Eunice Adorno
Durante años, la vida de esta localidad con unos 600 habitantes giró en torno a eso: los calendarios familiares seguían el paso de los tiburones, los motores obedecían a las lunas y la memoria colectiva se construía sobre lo que se sacaba del agua. Hasta que ya no se pudo. Hoy, la pesca ya no alcanza. Esa es la frase que se repite en las casas de Agua Amarga. La sobreexplotación de especies y la pesca industrial de atún, muchas veces ilegal, los mercados que pagan menos, los mares cada vez más vacíos y la amenaza de los desarrollos inmobiliarios han cambiado la ecuación. Y no solo aquí: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 35.5% de las poblaciones del mundo están sobreexplotadas. “La pesca ya no da; cada vez tienes que ir más lejos y cada vez pescas menos, sobre todo en la pesca de escama. Y el precio de la aleta de tiburón va en caída”, dice Alejandro.
El mar, que durante décadas fue el sustento, dejó de garantizar el ingreso. Las nuevas generaciones buscan empleos en la ciudad, migran a La Paz o más lejos. Alejandro Lucero decidió mirar distinto. Hijo de una familia de pescadores, estudió turismo alternativo y, en el proceso, se convenció de que la riqueza de Agua Amarga ya no está en lo que se saca del mar, sino en lo que se puede mostrar de ella. “Vale más un tiburón vivo que muerto”, dice. La frase, repetida como un mantra, resume su apuesta: ayudar a transformar la economía de la comunidad mediante el turismo sustentable y el avistamiento de fauna marina. Otros han ensayado el camino, pero él lo imagina distinto, como un proyecto que eche raíces en la propia comunidad.

Una vista panorámica de la bahía de Agua Amarga revela sus aguas azules y cielos despejados. Este rincón de Baja California Sur, históricamente pesquero, ahora se proyecta hacia el turismo sostenible, buscando nuevas formas de prosperar en armonía con su vasta riqueza marina.
Foto: Eunice Adorno
No se trata de hacer un santuario intocable ni un parque de papel, como algunas de las cuarenta Áreas Marinas Protegidas que comenzaron a existir en los mapas en 1996, pero pocas veces en la vida real, sino de un modelo donde la protección del mar camine al mismo paso que la vida de la gente. “Estoy impulsando ofrecer más alternativas económicas, como el turismo, el avistamiento, el esnórquel y todo eso. Y hacerlo de una manera dentro de un marco legal. Utilizar el área para que sea un destino turístico, pero de manera responsable”, detalla Alejandro. La lógica es simple: no se trata de cerrar el mar, sino de abrir oportunidades. Que el cuidado de los tiburones, de las mantas, de los arrecifes se traduzca en ingresos inmediatos, en empleos locales, en orgullo compartido. En vez de esperar a que el mar sane para recoger los frutos muchos años después.
Esa certeza no nació en las aulas y los libros, sino bajo el agua. Alejandro recuerda que su primer contacto verdadero con el mundo marino fue con una pistola de pesca submarina, de esas que disparan una varilla metálica y que los pescadores llaman arpón. Buceaba, improvisaba sus recorridos en el mundo marino y lo que encontró allá abajo lo cambió: una raya águila, con la cabeza triangular, moteada de puntos blancos y con una cola larguísima. “No las conocía, no sabía qué era”, recuerda. Desde entonces entendió que el mar guardaba tesoros, mucho más valiosos vivos que muertos.
Pero así como descubrió maravillas, también supo de ausencias. Especies que él ya no alcanzó a ver y que solo conoció por los relatos de sus mayores: el tiburón punta blanca oceánico, el tiburón martillo y la tortuga laúd. En esa mezcla de memoria y pérdida prendió la chispa de su proyecto. Ahí empezó a pensar que no bastaba con sacarlos del agua; había que mostrarlos.

Fotografías familiares en la pared del hogar de Alejandro Lucero evocan la profunda tradición pesquera de Agua Amarga. Estas imágenes son un testimonio de generaciones dedicadas al mar, una herencia que Alejandro busca transformar hacia la conservación y el turismo sostenible.
Foto: Eunice Adorno
Hoy esa idea empieza a tomar forma. “Estoy empezando a trabajar ya con pescadores, a hacer un producto turístico para que ellos se capaciten y den el servicio”, explica mientras algunos visitantes practican esnórquel con pez globo. La respuesta ha sido buena: hay interés en diversificarse y cada vez más personas voltean al turismo como alternativa. En la región ya se ofrecen salidas de pesca deportiva y de avistamiento, aunque muchas veces de manera aislada. Alejandro busca que estas actividades no queden en esfuerzos sueltos, sino que se consoliden como una economía organizada desde la propia comunidad.
En ese horizonte, Alejandro se ve en cinco años con un centro de buceo comunitario. Lo llama Comunidad Mar (Comar), pensado para capacitar pescadores y echar a andar rutas turísticas que rescaten la memoria tiburonera de Agua Amarga. Una de sus ideas es hacer la Ruta de los tiburoneros, un recorrido que replique en clave turística los trayectos que padres y abuelos hacían. Pero ahora para contar otra historia.
Alejandro Lucero Lucero es padre del joven pescador, ha vivido más de cuarenta años en el mar. Desde los 10 años acompañaba a su padre y a su abuelo a pescar tiburón martillo. Es la cuarta generación dedicada a la pesca y, aunque sus manos aún conservan el oficio, su mirada refleja los cambios del océano.
Recuerda cuando las mantas enormes se deslizaban como sombras bajo las pangas y cómo, con el paso de los años, dejaron de verse. Ahora, dice, vuelven a aparecer y eso le devuelve la esperanza. “La gente está entendiendo que hay que cuidar”, cuenta con la voz que vibra al hablar del mar, de las móbulas, de las tortugas, de los peces.
En Agua Amarga algunos pescadores han empezado a diversificarse: hacen pesca deportiva, avistamiento o simplemente salen a mostrar el mar sin sacar nada del agua.
Él mismo anima a los más renuentes a pensar distinto: no se trata sólo de pescar, hay que pensar en el futuro, en lo que van a hacer nuestros hijos. La extracción sin cuidado ya no funciona.
Alejandro padre se dice orgulloso de ver a su hijo impulsar una nueva mentalidad en la comunidad. Dice que su hijo nunca fue de los que disfrutaban pescar: “Él se metía al mar a tomar fotos, a mirar los animales, desde siempre traía otra visión”.
“Ya empezamos a ver las mismas especies que mis abuelos pescaban”, presume. Para él, el cambio no sólo está en las leyes o en los proyectos, está en la conciencia que empieza a sembrarse entre los suyos: la de cuidar lo que los ha hecho ser quienes son, gente del mar.
La propuesta de Alejandro no es menor. Ha investigado modelos de otros países en los que el turismo de tiburones se convirtió en un motor económico. En las Bahamas, por ejemplo, se generan unos 100 millones de dólares al año gracias al buceo con tiburones martillo. En Filipinas, comunidades enteras pasaron de cazar los tiburones zorro a protegerlos porque el turismo pagaba mejor. “Llegan hasta 35,000 buzos a buscar el tiburón”, detalla.
Estos ejemplos lo convencen de que el mar puede valer más vivo que muerto, siempre que la riqueza quede en manos de la comunidad. ¿Y en esta región de Baja California Sur, cuál sería la especie con mayor potencial? Alejandro no lo duda: el tiburón sedoso. “Ahorita empieza la veda y se empiezan a ver por todos lados. Aquí tenemos lo mismo que en Bahamas y Filipinas: aguas claras, fauna marina impresionante y una ubicación privilegiada. Solo falta organizarlo”, asegura.
Hoy, si un pescador captura un tiburón sedoso, puede venderlo por mil o dos mil pesos. Pero dejarlo en el mar abre otra posibilidad, pues una salida turística para observarlo vivo puede costar alrededor de ocho mil pesos por embarcación, con cinco o seis personas a bordo. Tres días de avistamiento significan hasta 18 mil pesos y el tiburón sigue en el agua. Y alrededor de esa salida podrían moverse guías locales, servicios de hospedaje, restaurantes y transporte, toda una economía anclada a que el tiburón siga vivo.

Alejandro Lucero, en su elemento, inmerso en el mar. Su pasión por descubrir y documentar la vida marina, especialmente especies nuevas o poco conocidas, nació buceando en estas aguas. Cada inmersión es una lección y reafirma su convicción de que el tesoro de Agua Amarga está vivo bajo el agua.
Foto: Eunice Adorno
El plan suena sencillo, pero enfrenta resistencias. Muchos pescadores de Agua Amarga ven con recelo la idea de dejar atrás el oficio de sus padres y abuelos. Otros temen que convertir la zona en área en recuperación los excluya del mar. La desconfianza es lógica: han vivido décadas en la incertidumbre, dependiendo de lo que el océano quisiera dárseles. Pero Alejandro insiste en que no se trata de prohibir, sino de abrir nuevas opciones. Propone que los mismos pescadores se conviertan en guías de snorkel, lancheros turísticos o instructores de buceo. Que el conocimiento que tienen del mar se transforme en una herramienta distinta, sin renunciar a su identidad.
Alejandro calcula que, en su comunidad, cerca de la mitad de los pescadores se dedica hoy a actividades turísticas. El resto, dice, está en proceso. Saben que la pesca ya no rinde y miran hacia la panga turística como alternativa. El problema es el costo: una embarcación equipada para recibir visitantes puede llegar a los 800 mil pesos, una inversión elevada para familias que apenas sobreviven, con lo que el mar les da.
“En dos o tres años, ya me imagino que la región viva totalmente del turismo, que la gente empiece a darle valor a las especies, bandera”, dice. Lo que podría impedirlo, advierte, son las leyes que parecen hablar en direcciones contrarias: unas, como las normas oficiales mexicanas (NOM), permiten extraer sin límite; otras, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prohíben cualquier uso. “Ahorita no están integrales. Una ley te dice: ‘Sácale el ojo al pescado, haz lo que quieras’. Y otra ley te dice: ‘No, no lo toques’.
Para Alejandro, el mar sigue siendo todo. En su taza de café refleja esa certeza: aunque el camino brinque y el futuro sea incierto, hay que sostener lo que importa sin tirarlo. Agua Amarga enfrenta el dilema de seguir exprimiendo el océano agotado o reinventarse junto a él.
Tras décadas de sobreexplotación y olvido, los pescadores de un barrio costero en La Paz, Baja California Sur, decidieron detenerse, limpiar y restaurar las aguas que los vieron crecer. Hoy, su esfuerzo comunitario comienza a rendir frutos… de mar.
Por Aminetth Sánchez

Hubert Méndez tiene nueve años y viaja en la panga con su padre que se dedica a la pesca. El hombre se sumerge en el mar, desaparece y al volver le cuenta lo que vio: un paraíso. Le dice que la Ensenada de La Paz, al sureste de la Península de Baja California, es hermosa, que bajo el agua hay callos de hacha, almejas catarinas, algas que forman un jardín. Son los inicios de la década de los años sesenta. El niño escucha atento y guarda esas imágenes en la memoria.
Tres años después, cuando por fin le toca sumergirse a él, descubre otra cosa. El mar todavía guarda vida, sí, pero no la que describió su padre. El paraíso comenzaba a borrarse. “No era como me lo había descrito mi papá”, recuerda. “Sí, había almeja catarina, callo de hacha, las algas bonitas, si había cosas así, pero no era como él me lo había dicho”.
—¿Por qué?— le preguntó Hubert.
—Porque el mar se está dañando. Hay que dejar crecer lo pequeño— respondió su padre.
Aquello fue más que una advertencia, fue una enseñanza.
Más de medio siglo después de aquella inmersión, la enseñanza del padre se convirtió en una urgencia. Para 2011, la Ensenada de La Paz parecía agotada: menos callo de hacha, menos almeja catarina, menos peces, menos tortugas. Los pescadores recuerdan que incluso las ballenas entraban y salían con frecuencia. “Cada vez estábamos yendo más lejos a pescar. Y la manera en que lo hacíamos todos no era la adecuada. Pero sabemos pescar y tomar decisiones. Nada más había que ponernos de acuerdo”, dice Hubert.
La conclusión fue clara: si querían volver a ver abundancia, tenían que actuar juntos, rescatarla

Un miembro de la organización de pescadores de El Manglito en la Ensenada de La Paz. La comunidad lleva más de una década trabajando en la restauración marina y la recuperación de la prosperidad del mar.
Foto: Iván Carrillo
La palomilla, así se nombran entre sí los pescadores de El Manglito, uno de los últimos barrios pesqueros que quedan en el municipio de La Paz, entendió que seguir igual era desaparecer. Ese año tomaron una decisión inédita: limpiar y dejar de pescar. Sumaron fuerzas con un aliado clave, la organización civil Noroeste Sustentable (Nos), que acompañó a la comunidad con capacitaciones y monitoreo. Con ellos, los pescadores no solo acordaron detenerse, sino que también imaginaron el futuro que querían: una Ensenada con recursos abundantes, respeto a las leyes y una relación distinta con las autoridades.
Bajaron al fondo marino y husmearon entre los mangles. Llantas, mini splits, tazas de baño, redes, ropa. Solo en esa primera jornada se recopilaron 30 toneladas de basura. El operativo contó con la colaboración de autoridades que contribuyeron a trasladar los desechos a su destino final. Y ocurrió algo que no habían visto en mucho tiempo: pequeños callos de hacha comenzaron a asentarse en la arena, justo en los lugares donde antes solo había desechos.
El segundo paso fue más duro: seis años sin pescar. Guardar las pangas y los equipos. Hambre contenida, cuentas apretadas, guardias nocturnas de vigilancia comunitaria. Hubert lo resume como un reto: “Se dice fácil, pero a ver cumplan, a ver dejen de trabajar ustedes. Si tienen dos trabajos, a ver, deja uno y mantente nada más de ahí”. Para resistir, algunos pescadores recibieron apoyos semanales inferiores a 2 000 pesos por sembrar callos, menos de lo que percibían anteriormente.
Ese sacrificio, dice, fue el primer gran logro de la palomilla, porque se demostró que los pescadores podían ser también los guardianes del propio mar. Que sí se puede cuidar sin dejar de ser pescador. Años más tarde, cuando se reanudó la pesca, lo hicieron ya con reglas claras, entre ellas, respetar las tallas mínimas y fijar cuotas para no repetir los errores del pasado.

Una lancha varada a la sombra de un árbol en El Manglito. Este histórico barrio pesquero de La Paz entrelaza la vida cotidiana con el mar en cada rincón.
Foto: Eunice Adorno
La disciplina no vino sola. Aprendieron a ordenar el enojo, a hablar horas sin pelearse a los cinco minutos y a detener la pesca ilegal sin recurrir a la violencia y con respaldo policial cuando hacía falta. Pero no siempre fue pacífico. Pescadores que entraban ilegalmente a la Ensenada se negaban a aceptar el acuerdo y los enfrentamientos subieron de tono. Hubert recuerda una de esas escenas y mira a José Luis Alameda, el pescador de 73 años y cabello canoso que lo acompaña:
—¿Cuántas veces nos tiraron con hacha por andar vigilando a los que se metían? —le pregunta.
La cara de José Luis lo dice todo. Sonríe con resignación y asiente despacio, como quien revive historias demasiado conocidas. Sí, fueron varias.
Hubo amenazas, insultos y hasta un compañero herido con un cuchillo. La fama de los mangliteños ha sido la de ser peleoneros, pero esta vez eligieron otro camino. El primer código fue no responder con violencia: hablar, pedir respeto y explicar que lo que querían era recuperar las especies. La vigilancia se sostuvo así.
En 2016, tras más de cinco años de veda y limpieza, dieron el siguiente paso y registraron legalmente la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE), mediante acta constitutiva y reglas propias. Actualmente, la organización cuenta con 99 integrantes, de los 109 originales, aunque solo unos 25 a 30 están activos en pesca y restauración. El rango de edades va de 37 años a varios de 70 años o más. Han logrado hermanar a 15 cooperativas e integrar a 87 hombres y 22 mujeres. Su política interna es sumar a jóvenes como socios y darles un lugar a los mayores para que transmitan sus saberes.
Hoy, la vida en el Manglito no se entiende sin ella. OPRE está en boca de todos: se menciona en las reuniones, en las casas, en las pangas. Una palabra que ya forma parte de la identidad del barrio.
José Luis Alameda es un hombre de mar. El sol le ha marcado el rostro y su espalda refleja el peso de los años. Viste camisa ligera y camina despacio, pero cuando habla del mar, su voz se vuelve fuerte. A sus 73 años, dice convencido: “Algún día veremos otra vez la prosperidad de los bancos tradicionales”.

Un pescador de El Manglito llega con su captura a la sede de OPRE. La comunidad clasifica y prepara el callo de hacha de la Ensenada de La Paz, obtenido mediante prácticas sostenibles.
Foto: Eunice Adorno
Su historia empezó de adolescente, cuando a los 17 años subía a las pangas turísticas frente a los hoteles Los Cocos y El Continental, en la bahía de La Paz. Eran los años setenta y la bahía era escuela: mostrar a los visitantes, aprender a leer sus humores, sentir en la cara esas rachas de viento que él bautizó como “el Espíritu Santo”, el que trae reflejos y guía a los que viven del agua.
Con el tiempo, dejó el turismo y se dedicó de lleno a la pesca de almeja catarina, callo de hacha y mejillón. Conoció la abundancia de los bancos tradicionales, como llaman los pescadores, a los yacimientos naturales donde por generaciones se extraían almejas y callos de hacha. Eran sitios heredados de padres a hijos, verdaderas reservas de alimento y sustento que hoy sobreviven más en la memoria que en la realidad. Aun así, José Luis los nombra en presente, como si al mencionarlos pudiera invocarlos.
Para él, estar en OPRE significa prolongar esa esperanza. Dice que cada limpieza, cada temporada de extracción regulada, es un amanecer que florece. Participar le da continuidad a los días y sentido al esfuerzo compartido: no solo por lo que se saca del mar, sino por lo que se protege para el futuro. “Eso es lo que me impulsa y me sigue impulsando”, dice.
Habla de la organización como quien habla de familia. Recuerda las jornadas de buceo en que los compañeros se sumergen para limpiar el fondo marino o las reuniones donde se reparten turnos de vigilancia. Su vida ha estado marcada por ciclos de abundancia y escasez, pero también por la certeza de que el mar siempre devuelve algo cuando se le cuida.
Es el último viernes de junio y el aire caliente corre despacio por las calles de El Manglito. Las pangas ya regresaron del mar y los pescadores llegan con cubetas con el callo de hacha de la jornada.
—¡Buenas tardes!
—Buenas.
—¿Qué hay?
—Buenas tardes.
Las voces se enciman mientras los pescadores cruzan la puerta de una casa en la calle Inalámbrica. Caminan directamente hasta la parte trasera, donde los recibe José Luis. Ahí dejan el producto para lo que sigue: selección, enfriamiento, empaque y traslado. Esa escena, que se repite una y otra vez, muestra lo que significa hoy la producción de OPRE.

Manos de un pescador de El Manglito exhiben callo de hacha fresco, limpio y listo para consumir. Este marisco, uno de los más finos del Golfo de California, simboliza el retorno de la vida a la Ensenada de La Paz.
Foto: Eunice Adorno
El callo de hacha es el eje de esa producción. La temporada arranca en junio y la comunidad cuenta con una cuota anual de 1,400 kilos que reparte según acuerdos internos. Si hay financiamiento para restaurar, reducen la pesca: apenas dos días a la semana en el agua y el resto dedicado a la resiembra y la limpieza. “A la palomilla yo le digo: ¿Sabes qué? Dejen de pescar. Vamos a dedicarle a la restauración y solo pesquen dos días para poder cumplir con la gente que tenemos como compradores”, detalla Hubert.
El callo no se vende a cualquiera. La organización lo entrega únicamente a compradores que valoran el esfuerzo detrás de cada kilo, la restauración y la vigilancia. Hoy tienen un comprador exclusivo en Sinaloa, aunque también han enviado producto a Los Cabos y Cancún.
Para no depender exclusivamente del callo, OPRE ha buscado diversificarse. Hace tres años recibieron un permiso para capturar hasta 230 toneladas de mejillón en concha, aunque el mercado paga tan poco que el riesgo es alto; tanto trabajo no puede malbaratarse.
El ostión representa otra posibilidad. Sin embargo, ahí enfrentan un reto distinto: la competencia es tan fuerte que, si no producen piezas a cinco o seis pesos, el negocio deja de ser rentable. Por eso insisten en que lo fundamental no es vender a cualquiera, sino encontrar compradores que reconozcan el valor del esfuerzo comunitario.
Al mismo tiempo, los pescadores han apostado por una vía distinta: el turismo. Con MangliTour realizan un recorrido de más de tres horas que combina relato y experiencia. Los mismos pescadores cuentan a los viajeros sobre la recuperación de la Ensenada, enseñan a identificar un callo en su hábitat y terminan en la playa de El Mogote, la barra arenosa y de manglar que protege la bahía, disfrutando de un ceviche estilo mangliteño.

Hubert Méndez, coordinador de OPRE y pescador de El Manglito. Fue parte del grupo que decidió cesar la pesca para restaurar la Ensenada de La Paz y recuperar la abundancia.
Foto: Eunice Adorno
La lógica es que más fuentes de ingreso significan menos presión sobre la pesca y más posibilidades de cuidar el mar.
OPRE administra una concesión de 2,048 hectáreas y trabaja con 11 especies de bivalvos: tres tipos de callo de hacha, la almeja catarina, dos tipos de caracol, el mejillón, dos tipos de almeja chirla, la almeja blanca y la almeja chocolata. Desde 2011 realizan evaluaciones anuales para medir avances: documentan qué especies aparecen, marcan los puntos donde surgen invasoras y registran las resiembras hechas con fines turísticos. Han reubicado y sembrado más de 18,000 organismos y retirado del ecosistema más de 60 toneladas de basura del fondo marino, casi 100 toneladas si se suman los manglares. Tras el huracán Norma, en 2023, llenaron pangas enteras de desperdicios.
Los retos no se ocultan. La pesca ilegal está más controlada que hace una década, pero no desaparece, lo que los obliga a poner en marcha rondas de vigilancia sorpresa y a mantener la alianza con policías municipales y estatales. La basura baja cada temporada de lluvias por los arroyos, y la palomilla insiste en que se necesita atacar de raíz: se requiere limpiar los cauces, diseñar barreras de retención y mantener los manglares para que sigan filtrando. Y está el costo de equipar pangas para el turismo, inversiones demasiado altas para familias que todavía se recuperan de años de escasez.
Aun así, lo que ocurre hoy era impensable hace 15 años. Donde antes había basura, hoy hay vida: pequeños callos de hacha asentándose en la arena, almejas pegando donde antes solo había una llanta. La temporada más reciente incluso les dio una “sorpresa”, con una mejor producción de la esperada, y confían en que la siguiente sea un poco más abundante.

El cultivo de callo de hacha ha sido uno de los motores económicos para los pescadores de la ensenada de La Paz.
Foto: Iván Carrillo
En la experiencia de El Manglito, lo que empezó como veda y limpieza terminó por demostrar que la restauración del mar y el bienestar de la comunidad podían avanzar de la mano. No lo sabían entonces, pero estaban ensayando lo que hoy, desde la academia, se pretende nombrar como un Área de Prosperidad Marina. Los pescadores decidieron que todo lo harían en conjunto, desde limpiar, sembrar y vigilar hasta inventar reglas, buscar nuevos oficios, aprender y capacitarse.
Para Hubert, quien fue presidente del Consejo de Administración de OPRE y hoy es secretario, esto confirma la lección que aprendió de niño: había que dejar crecer lo pequeño. Sesenta años después, repite esa frase como mandato y se levanta cada día con la idea de recuperar al menos una parte de aquel paraíso. Tal vez no por completo, pero sí lo suficiente para que sus hijos, sus nietos y la descendencia de sus compañeros pescadores puedan verlo.
Pensar en la continuidad también pasa por la familia. Hubert tiene dos hijas y, aunque al inicio no quiso acercarlas al mar porque estaba demasiado dañado, una de ellas tomó su propio camino. Dayana es ingeniera en pesquerías y hoy trabaja en un laboratorio donde produce larvas. “Algún día me gustaría traerla a OPRE para que meta el ostión aquí”, dice mientras sonríe. En el fondo, afirma, sería una forma de seguir sumando nuevas generaciones al cuidado de la Ensenada.
“Cambiemos esa historia que ya me tiene hasta la madre, de que dicen: había esto, había aquello. Yo quiero decir: hay callo de hacha en la Ensenada de La Paz. Queremos seguir sacando ese callo, queremos ir a comer un mejillón, queremos ir a comernos un ostión. Hay que cambiar la historia. Basta de decir: había”.
La comunidad local se erige en guardiana de un humedal vital, su identidad pesquera y los sitios sagrados wixárika y náayeri frente a la imparable ola inmobiliaria y turística que amenaza con devorarlo todo.
Por Raquel Zapien
Al sur de Santiago Ixcuintla, un paraíso de marismas, manglares y playas llamado San Blas se encuentra en el epicentro de una lucha silenciosa pero tenaz. La comunidad local, consciente del valor incalculable de su hogar, se ha organizado para proteger este humedal esencial, su identidad de siglos y los espacios sagrados de los pueblos originarios wixárika y náayeri, del voraz avance de los desarrollos inmobiliarios y turísticos que ya han transformado gran parte de la costa nayarita. No es solo la biodiversidad lo que está en juego, sino el alma misma de un pueblo que se niega a ser devorado por la especulación.
Desde la inauguración de la Autopista Tepic–San Blas en febrero de 2017, la reducción del tiempo de traslado ha desatado un flujo masivo de visitantes. Ahora, con la proyección de una nueva autopista desde Las Varas hasta San Blas, el sector inmobiliario ha puesto su mirada firmemente en este rincón aún virgen.

Crías de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) inician su camino hacia el Océano Pacífico al atardecer en San Blas, Nayarit. Este esfuerzo forma parte de las acciones implementadas por el campamento tortuguero local para contribuir a la conservación de esta especie en riesgo.
Foto: Brayan Artigas
Hace más de tres décadas, Juan García Rodríguez y otros visionarios habitantes formaron el Grupo Ecológico Manglar, una organización ciudadana que anticipó la inminente amenaza. Su primera línea de defensa ha sido la información y la organización comunitaria. Se reúnen para diseccionar leyes y analizar las dolorosas transformaciones que han sufrido localidades vecinas, convertidas en polos turísticos que, a cambio de progreso, han sacrificado su entorno natural, enfrentan graves problemas sociales y una demanda de servicios públicos que excede la capacidad gubernamental. "No quieren lo mismo para San Blas. Así no."
Con una vigilancia constante sobre los proyectos gubernamentales y de la iniciativa privada, lograron una victoria histórica en los años 70: evitar el desalojo de unas cincuenta familias asentadas en terrenos ganados al mar en Playa Matanchén, donde se pretendía construir un megacomplejo turístico. “Hemos logrado, con base en la organización comunitaria, detener varios proyectos”, afirma Juan García, quien advierte sobre la "presión muy fuerte del modelo inmobiliario" que se intensifica con el reciente nombramiento de San Blas como Pueblo Mágico en junio de 2023.
Frente a la inminente posibilidad de que nuevos conceptos turísticos desplacen los espacios públicos que definen su identidad, la perseverancia ha sido el motor de la comunidad. Para fortalecer su causa, han tejido redes de colaboración con organizaciones dedicadas a la educación ambiental, bajo el lema: "conocer para valorar, valorar para cuidar".
En este esfuerzo, la bióloga María de la Cruz Morales García desempeña un papel fundamental. A través de safaris fotográficos, recorridos de observación de aves y simulaciones de buceo en escuelas primarias, inspira a niños y niñas a conectar con la riqueza de su entorno. Como mentora de FASOL e integrante de la Red de Alas Comunitarias del Golfo de California, Cruz difunde el valor de las playas, la bahía y las cuatro especies de manglar del estuario de La Tovara, un sitio Ramsar de importancia mundial que alberga incluso a las seis especies de felinos registradas en México. Cada niño que aprende a cuidar es una promesa de un futuro próspero.
Emilio Santiaguín también es un pilar de la conservación. Dejó la pesca al notar su decadencia entre 2003 y 2004, comprendiendo que el sobreesfuerzo estaba agotando los recursos. Transformó su actividad en Santiaguín Tour Expediciones, una empresa familiar de ecoturismo que ofrece recorridos por la bahía, visitas a Isla Isabel y observación de ballenas. Este cambio ha sido positivo para muchos, mejorando la calidad de vida de entre 25 y 30 pescadores que han abrazado el ecoturismo. Para los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental, la costa de San Blas es un sitio sagrado, honrando a Tatei Haramara, “Nuestra madre la mar”.

Niñas y niños de la comunidad de San Blas participan en una sesión de cuentacuentos como parte de una actividad de educación ambiental para promover el conocimiento del océano y la vida marina.
Foto: Cruz Morales
Ante el panorama de una presión inmobiliaria creciente, la comunidad también pugna por la implementación de instrumentos de planeación que los tres niveles de gobierno están obligados a cumplir. Desde hace ocho años, el Grupo Ecológico Manglar y otros sectores locales impulsan el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL). Esta herramienta municipal es crucial para regular el uso del suelo, proteger los recursos naturales frente a las actividades productivas y establecer un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Sin este instrumento, la modificación de los usos de suelo sería mucho más sencilla, abriendo la puerta a la especulación.
En 2017, con el respaldo de sectores académicos, empresariales, sociales y gubernamentales, se logró caracterizar el territorio, recopilando información vital sobre sus condiciones físicas, sociales, económicas y culturales. Posteriormente, se elaboró un diagnóstico y se analizaron posibles escenarios futuros. Durante las consultas ciudadanas, el Grupo Ecológico Manglar y FASOL, con la asesoría jurídica de Juan García, jugaron un papel activo, convocando a la comunidad a expresar sus opiniones. Aunque el proyecto final se presentó en 2020, no se le dio continuidad y hoy es imperativo actualizar la información para concretar el procedimiento. Proteger los espacios naturales mediante esta herramienta, contemplada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), es la clave para evitar el desplazamiento de la población local, la contaminación, el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad en el sistema estuario de San Blas, donde la pesca y el ecoturismo son las principales actividades económicas. La estrategia de defensa que se intenta compartir con la comunidad es la memoria, el orden, el amor por la tierra y el mar.

La embarcación "Celia Beatriz" de la empresa familiar de Don Emilio Sartiaguín navega cerca de la costa de San Blas. Don Emilio, quien fue pescador, ahora es prestador de servicios turísticos y contribuye activamente a las labores de conservación marina en la zona.
Foto: Cruz Morales
Al sur de Santiago Ixcuintla se encuentra San Blas, un humedal conformado por marismas, manglares y playas que la comunidad local se esfuerza por proteger ante el avance de desarrollos inmobiliarios y turísticos que se han extendido por la franja costera de Nayarit.
La defensa no solo busca preservar el capital natural, sino también salvaguardar la identidad de la comunidad pesquera y los espacios sagrados en la cosmovisión de los pueblos originarios wixárika (huichol) y náayeri (cora).
Desde la inauguración de la Autopista Tepic–San Blas en febrero de 2017, el tiempo de traslado se redujo y el flujo de visitantes aumentó. Para mejorar la conectividad con las playas nayaritas y atraer inversiones, se proyecta una nueva autopista desde Las Varas, en el municipio de Compostela, hasta San Blas, donde el sector inmobiliario ya ha puesto la mira.
Conscientes de que las inversiones suelen perseguir los paisajes naturales aún no intervenidos, Juan García Rodríguez y otros habitantes formaron hace más de tres décadas el Grupo Ecológico Manglar, una organización ciudadana que anticipó lo que tarde o temprano podría pasar.
La información ha sido su primera estrategia de defensa y organización comunitaria. Se reúnen para revisar leyes y analizar los cambios sufridos por localidades vecinas con frente de mar, convertidas en polos turísticos que han perdido su entorno natural, enfrentan problemáticas sociales y una demanda de servicios públicos que supera la capacidad gubernamental.
No quieren lo mismo para San Blas. Así no.

Observadores de aves navegan por los canales de manglar en San Blas. El aviturismo es una actividad económica sostenible que depende directamente de la salud del ecosistema, hoy vulnerado por el cambio de uso de suelo y la ausencia de instrumentos de regulación territorial.
Foto: Cruz Morales
Mientras observan con atención lo que ocurre fuera de su comunidad, también monitorean los proyectos impulsados por el gobierno y la iniciativa privada. Gracias a esta vigilancia, lograron evitar el desalojo de familias asentadas en terrenos ganados al mar en la playa Matanchén durante los años 70, cuando se pretendía desarrollar un complejo turístico.
Juan García recuerda que fue una lucha de años, hasta que la autoridad federal se vio obligada a regularizar los predios de unas cincuenta familias. “Hemos logrado, con base en la organización comunitaria, detener varios proyectos”, afirma.
Sin embargo, saben que en cualquier momento nuevos conceptos de destino turístico podrían desplazar los espacios públicos que les dan identidad. La posibilidad aumenta con las próximas obras de infraestructura anunciadas para San Blas, Pueblo Mágico desde junio de 2023.
“Estamos bajo una presión muy fuerte del modelo inmobiliario que se ha desarrollado en toda la costa, estanos en una situación bastante presionada”, advierte.
Ante este panorama, también se pugna por instrumentos de planeación que los tres niveles de gobierno están obligados a cumplir.
Desde hace ocho años, el Grupo Ecológico Manglar y otros sectores locales promueven el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, una herramienta municipal que regula el uso del suelo para proteger los recursos naturales frente a las actividades productivas, buscando un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental. Sin este instrumento, será más fácil modificar los usos de suelo.

Jóvenes y niños de San Blas participan en un recorrido en bicicleta, reforzando su identidad biocultural al conectar con los paisajes y la historia de su comunidad. Una iniciativa que promueve el sentido de pertenencia y la conciencia ambiental desde la juventud.
Foto: Cruz Morales
Con el respaldo de sectores académicos, empresariales, sociales y gubernamentales, en 2017 se logró caracterizar el territorio, obteniendo información sobre sus condiciones físicas, sociales, económicas y culturales. Posteriormente, se elaboró un diagnóstico y se analizaron los posibles escenarios futuros.
Durante los procesos de consulta ciudadana, el Grupo Ecológico Manglar y el Fondo de Acción Solidaria A.C. (FASOL), del cual Juan García es cofundador, participaron en todo el proceso, convocaron a la comunidad para expresar sus opiniones y brindaron asesoría jurídica. El proyecto final se presentó en 2020, pero no se le dio continuidad. Hoy, es necesario actualizar la información para concretar el procedimiento y proteger los espacios naturales mediante esta herramienta contemplada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Los posibles cambios de uso de suelo en la zona costera podrían provocar el desplazamiento de la población local, contaminación, deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad en el sistema estuario de San Blas, donde la pesca y el ecoturismo son las principales actividades económicas. Por eso insisten en ordenar el territorio.
La perseverancia ha sido su motor. Para fortalecer la causa, han tejido redes de colaboración con organizaciones que promueven la educación ambiental. Esta es otra estrategia de defensa: conocer para valorar, valorar para cuidar.
En este esfuerzo, la bióloga María de la Cruz Morales García cumple un papel fundamental. Organiza safaris fotográficos y recorridos de observación de aves dirigidos a niñas y niños. Junto a otros jóvenes, ha impulsado festivales bioculturales y ha ideado simulaciones de buceo en escuelas primarias, recreando arrecifes y la fauna marina.
Cruz cuenta que eligió la biología como profesión gracias a que en su infancia tuvo acceso a actividades similares. Hoy es mentora de FASOL e integrante de la Red de Alas Comunitarias del Golfo de California.
En sus charlas, habla de las playas, la bahía y las cuatro especies de manglar del estuario de La Tovara, un humedal de importancia mundial (sitio Ramsar) que recibe agua dulce de un manantial subterráneo y en cuyas inmediaciones aún transitan las seis especies de felinos registradas en México, todas bajo alguna categoría de riesgo.
Aquí, cada niño que aprende a cuidar su entorno es una promesa de futuro, de uno próspero.
Emilio Santiaguín también promueve la conservación, pero desde su empresa familiar de paseos turísticos, fundada tras dejar la pesca. Además, es guardián voluntario en la Isla Isabel, bajo la tutela de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Entre 2003 y 2004, Emilio comenzó a notar que la pesca “estaba en decadencia”, pues había días en que no capturaba nada. Un biólogo le explicó que no se trataba de una mala temporada, sino del resultado del sobreesfuerzo pesquero y la captura de ejemplares de talla pequeña.

Don Emilio Sartiaguín, en el muelle de San Blas, ha transformado su actividad de pescador a guía turístico, contribuyendo activamente a la protección de los recursos marinos de la comunidad.
Foto: Cruz Morales
“No sabíamos. Y cuando nos dimos cuenta, nos cayó el veinte: nosotros mismos estábamos acabando con la población de peces, no les dábamos oportunidad de crecer”, recuerda.
Entonces Emilio cambió las redes por los paseos en lancha. Obtuvo su permiso de prestador de servicios turísticos en el 2007 y así nació Santiaguín Tour Expediciones, una empresa familiar que ofrece recorridos por la bahía, visitas a Isla Isabel y observación de ballenas. Dos de sus hijos estudiaron turismo para fortalecer el proyecto y hoy son los capitanes. Su esposa, hija y hermana se encargan de las reservaciones y de preparar los alimentos para los visitantes.
“Creo que sí ha habido un cambio positivo para quienes decidieron apostar por el ecoturismo. Quienes se han dedicado a ofrecer servicios turísticos han mejorado su calidad de vida”, afirma.
Actualmente, entre 25 y 30 pescadores han dejado atrás las redes para abrazar el ecoturismo como una nueva forma de vida. No fue una decisión fácil, pero sí necesaria.
Cada uno de los rincones que se cruzan a bordo de las lanchas tienen un significado, cada sendero una historia y valor cultural. La costa de San Blas es un sitio sagrado para los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental que honran a Tatei Haramara que en la lengua wixárika significa “Nuestra madre la mar”.
Mientras algunos ven en San Blas un nuevo paraíso por explotar, otros ven un valor cultural y natural que el capital no puede sustituir.
La estrategia de defensa que se intenta compartir con la comunidad es la memoria, el orden, el amor por la tierra y el mar.
En estos mapas se identifican algunos de los llamados Blue Spots, una categoría científica, que localiza regiones costeras donde las condiciones socioeconómicas (como la existencia de turismo de buceo y la infraestructura costera) ya son favorables para la conservación sostenible. Por lo tanto, se consideran semillas de APpMs cuyas circunstancias pueden acelerar los resultados de conservación, reducir el conflicto socioeconómico y ofrecer retornos económicos más rápidos.
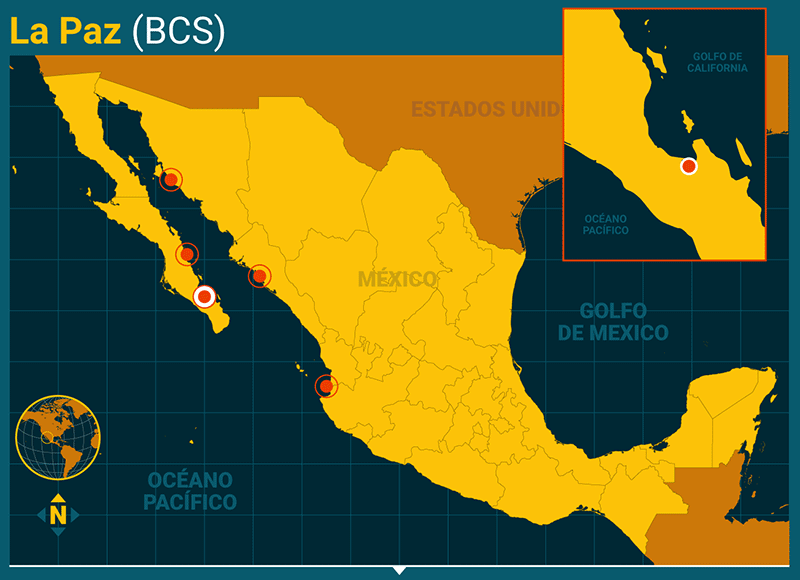
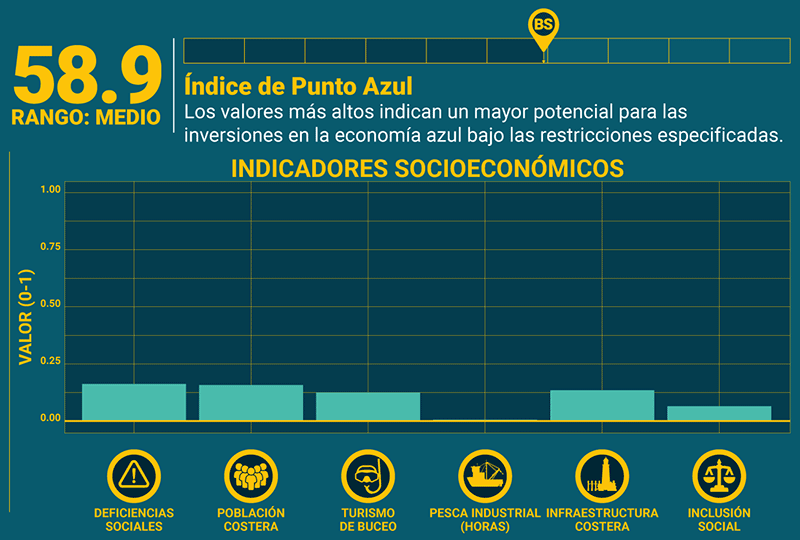
La Paz presenta baja inclusión social y escasa infraestructura costera, con escaso turismo de buceo. La presión pesquera, las deficiencias sociales y la población costera son bajas. La población costera sin tratar es alta en comparación con sus pares. El Índice de Punto Azul sugiere un potencial moderado con factores facilitadores y limitantes mixtos.
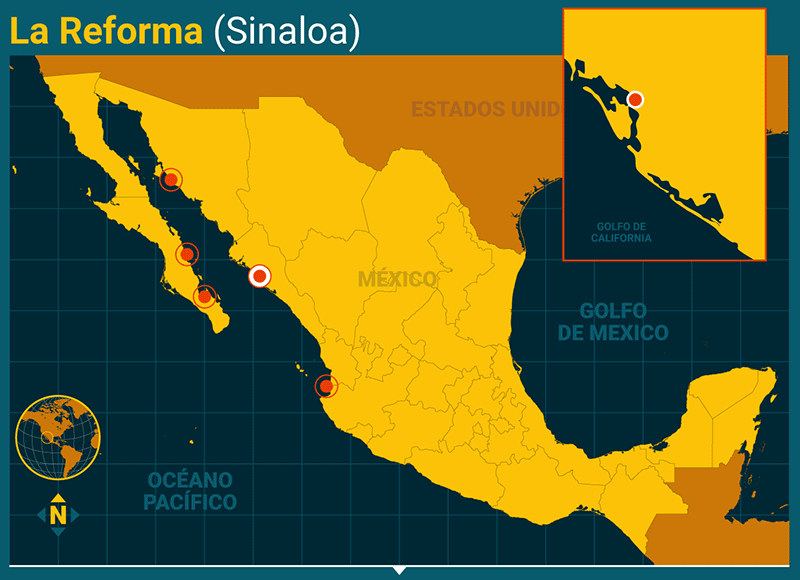
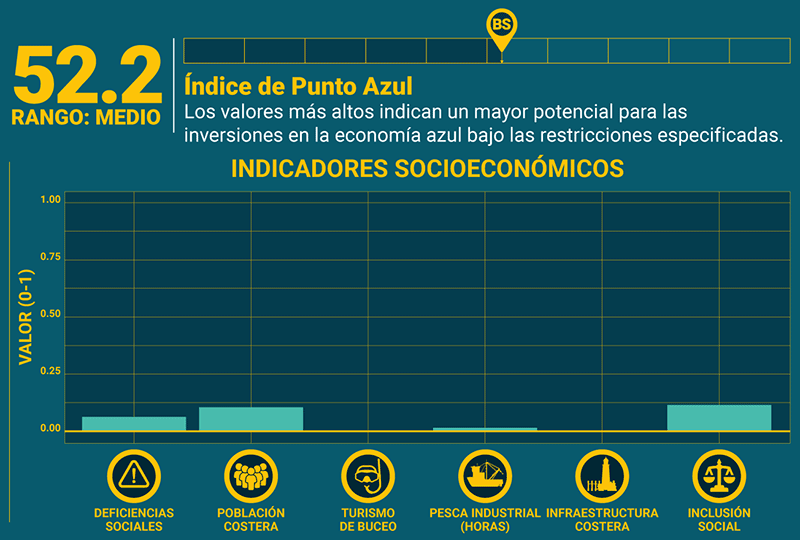
La Reforma presenta baja inclusión social, baja infraestructura costera y escaso turismo de buceo. La presión pesquera industrial, las deficiencias sociales y la población costera son bajas. La población costera sin urbanizar es moderada en comparación con sus pares. El Índice de Punto Azul indica un potencial moderado con factores facilitadores y limitantes mixtos.
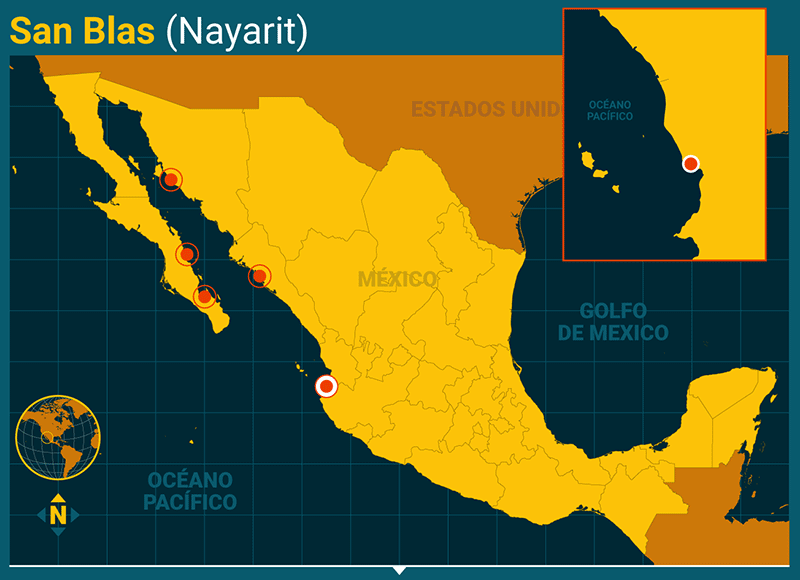
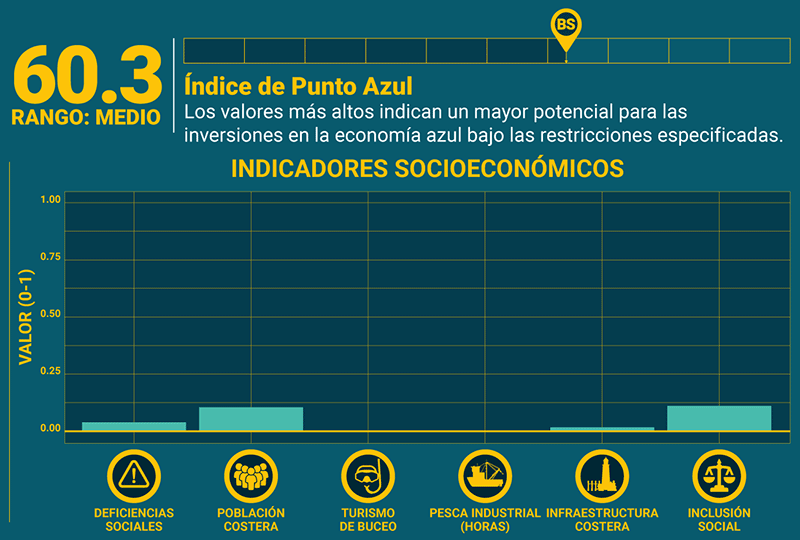
San Blas presenta baja inclusión social, baja infraestructura costera y bajo turismo de buceo. La presión pesquera industrial, las deficiencias sociales y la población costera son bajas. La población costera natural es baja en comparación con sus pares. El Índice de Punto Azul sugiere un potencial moderado con factores facilitadores y limitantes mixtos.
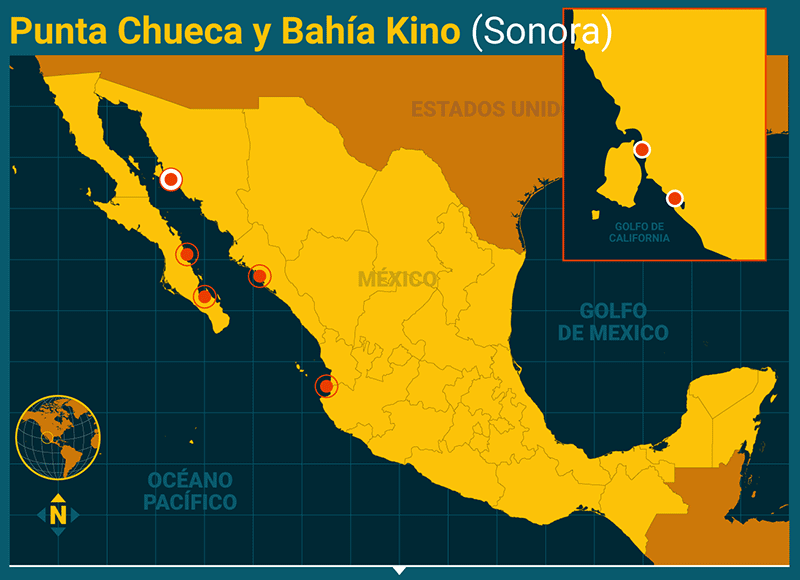
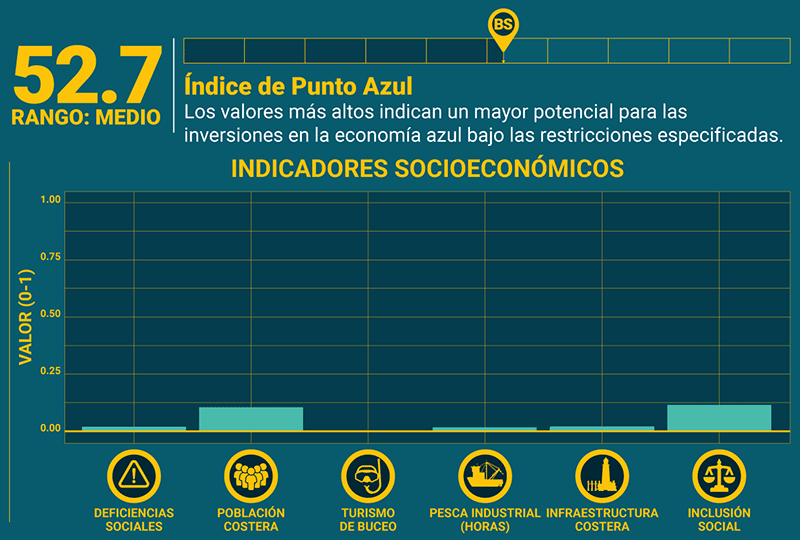
Punta Chueca presenta baja inclusión social, baja infraestructura costera y escaso turismo de buceo. La presión pesquera industrial, las deficiencias sociales y la población costera son bajas. La población costera natural es baja en comparación con sus pares. El Índice de Punto Azul sugiere un potencial moderado con factores facilitadores y limitantes mixtos.
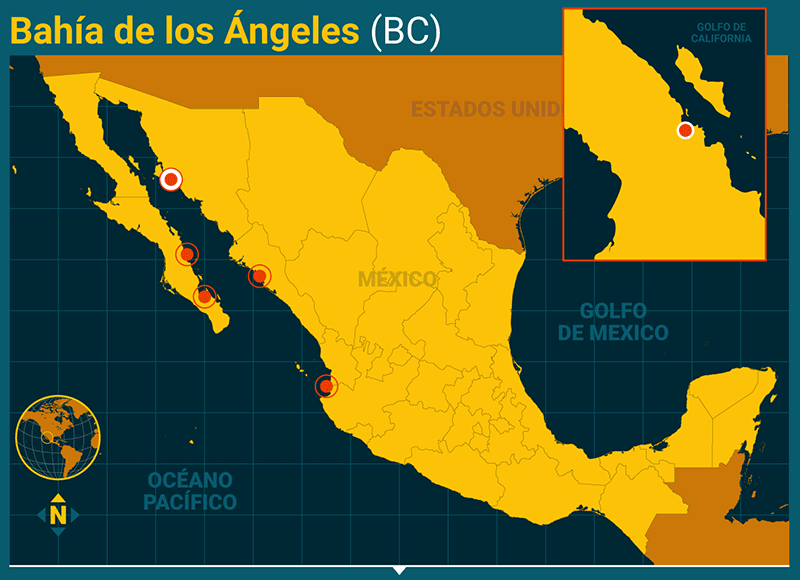
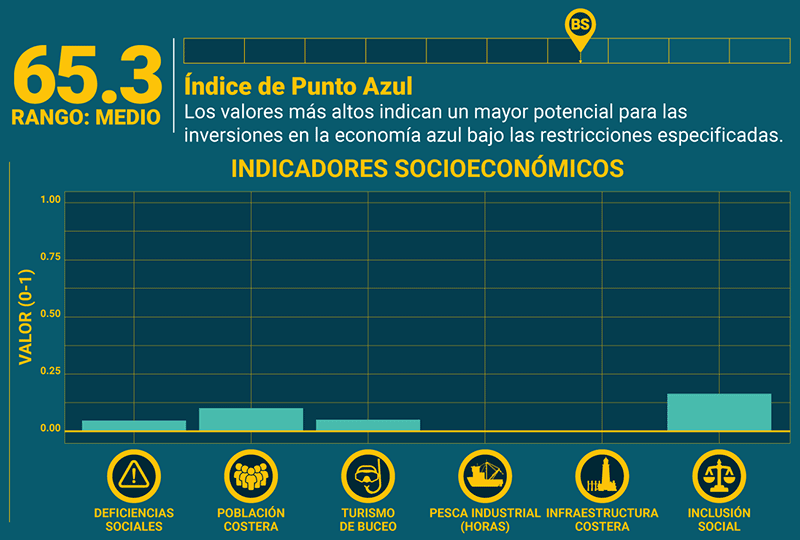
La Bahía de Los Ángeles presenta una baja inclusión social y una infraestructura costera deficiente, con un bajo turismo de buceo. La presión pesquera industrial es baja, las deficiencias sociales son bajas y la población costera es baja. La población costera natural es baja en comparación con sus pares. El Índice de Punto Azul sugiere un potencial moderado con una combinación de factores favorables y restrictivos.
Bases para la prosperidad
El Índice de Punto Azul muestra que muchos municipios del Golfo de California ya cuentan con las bases de las Áreas de Prosperidad Marina. Si bien la infraestructura y la inclusión social aún se encuentran en desarrollo, la baja presión pesquera industrial y las emergentes actividades turísticas ofrecen un terreno fértil para el crecimiento. Comunidades como Bahía de Los Ángeles, Puerto Peñasco y San Blas están bien posicionadas para fortalecer las economías no extractivas, mientras que La Paz, La Ventana, La Reforma y Punta Chueca pueden aprovechar su identidad costera y capital social para generar mayores oportunidades. Cabo Pulmo es un ejemplo contundente de lo que se puede lograr cuando convergen la conservación y la prosperidad comunitaria, inspirando a la próxima generación de Áreas de Prosperidad Marina de la región.